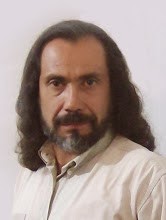La campana de Dolores:
La campana de Dolores:
símbolo en perspectiva
Morelia posee un nuevo objeto de culto cívico: una réplica del esquilón de San José, donado por el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato. La pieza se aloja en el museo de sitio Casa Natal de Morelos. Desde 1896, cuando Porfirio Díaz instituyó la ceremonia del Grito y del tañido de la campana, la versión gubernamental afirma que con este esquilón el cura Hidalgo convocó a misa el domingo 16 de septiembre de 1810, pero la historia no oficial afirma que la reliquia ya no existe: fue fundida en 1830 .JPG) Aspecto de la réplica del esquilón de San José en el patio principal del museo de sitio Casa Natal de Morelos
Aspecto de la réplica del esquilón de San José en el patio principal del museo de sitio Casa Natal de MorelosEste agrisado mes de septiembre ha encontrado a Morelia con un nuevo objeto de culto cívico: una réplica del esquilón de
San José, que de acuerdo a la versión oficial, es la misma campana que fue tañida la madrugada del domingo 16 de septiembre de 1810 en la parroquia del pueblito de Dolores, en Guanajuato, cuando Miguel Hidalgo y Costilla convocó a misa a sus feligreses y profirió una arenga pública que se convirtió en el comienzo de la lucha de independencia.
La pieza, donada por autoridades municipales de Dolores Hidalgo, en Guanajuato, puede ser visitada en el jardín de la Casa Natal de Morelos, justo frente al busto de nuestro héroe epónimo.
El acto de protocolo para develar la pieza se realizó el domingo 30 de agosto.
Versión de boletínEn un boletín del departamento de Comunicación de la Secretaría de Cultura, emitido el lunes 31 de agosto (pero fechado el viernes 28, como suele ocurrir con las constantes erratas que sufre ese departamento en sus envíos), se registraba la presencia en aquel acto del secretario de cultura, Jaime Hernández Díaz, representante del gobernador de Michoacán; de la doctora en historia Silvia Figueroa Zamudio, rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; de Rogelio Díaz Ortiz, secretario técnico del Consejo de la Ciudad, y de Fausto Vallejo Figueroa, presidente municipal de Morelia, así como de Raymundo Arreola Ortega, representante del Congreso estatal; del magistrado Gilberto Bribiesca Vázquez, del Supremo Tribunal de Justicia del estado; de María de Jesús Salgado Ortega por la Secretaría de Educación estatal y de Luis Gerardo Rubio Valdez, presidente municipal de Dolores Hidalgo, Guanajuato.
De acuerdo al comunicado, en la ceremonia “Rogelio Díaz expresó que esta es una fecha especial al contar con los representantes de los gobiernos municipales de las cunas ideológica y material de la independencia de México, con el fin de entregar una réplica de la campana con la que el Padre de la Patria llamó al pueblo a levantarse en armas contra el yugo español, iniciando con ello el movimiento libertario secundado por Morelos, Allende, Aldama, Abasolo, Matamoros, Galeana y Guerrero y muchos mexicanos más, para dejarnos identidad, pertenencia, patria y libertad.
“Por su parte Jaime Hernández Díaz consideró como importante que ambas ciudades hayan logrado dicho hermanamiento, pues siempre se ha considerado a Dolores como la cuna de la independencia, gesta encabezada por Miguel Hidalgo, el padre de la patria, lo cual no choca con la idea de Valladolid como cuna ideológica de dicho movimiento, ya que aquí se forjaron las ideas que hicieron concreción y realidad en la propia población de Dolores, hoy estado de Guanajuato.
“Recordó que será en el 10210 cuando se celebren los doscientos años del inicio de la Independencia, por lo que este es un buen momento para reconocer nuestro legado histórico.
“A su vez, Luis Gerardo Rubio Valdez, presidente municipal de Dolores Hidalgo, Guanajuato, refirió que con el obsequio de la réplica de la campana, la Cuna de la Independencia y capital del Bicentenario se hace presente en Morelia para estrechar los lazos de hermandad”.
Hasta aquí el informe institucional, oficiosamente reproducido por todos los medios, a ninguno de los cuales le ha interesado, por lo visto, ir más allá.
Pero hay mucho qué decir, tanto de las campanas en general, como de la de Dolores en particular. Desde que supe del asunto me pareció que el tema debía sernos particularmente significativo en la capital michoacana, porque si algo distingue al paisaje sonoro del centro histórico de Morelia es precisamente el sonido de sus campanas.
Inspiración y policromía
Las campanas son instrumentos fascinantes. La pureza de su sonido tiene peculiaridades acústicas que no posee ningún otro instrumento. Por ejemplo, las cuerdas de un piano, de una guitarra o de un violín (por tomar tres de los instrumentos musicales más populares y versátiles), siempre dan una nota fundamental que corresponde a la vibración total de la cuerda, y a esa nota-clave se le imponen distintas armónicas, siguiendo la división geométrica de la cuerda. Las campanas carecen de armónicas, ya que las vibraciones que emiten no siguen trayectorias transversales, sino tangenciales; pero a cambio poseen un conjunto de tonos que resuenan simultáneamente con su nota principal (la llamada “nota de timbre”).
Cualquiera que escuche con atención el repicar de una campana lo notará en seguida. Dependiendo de la campana –pues no hay dos iguales–, el sonido de su nota principal va acompañado de por lo menos otros cuatro tonos perceptibles al oído humano: el “
hum” (que es esa especie de zumbido denso, que vibra en la octava inferior a la de la nota principal) y tres tonos más que, cuando la aleación del metal es la precisa y la campana ha sido correctamente forjada, suelen dar sus notas al mismo tiempo en la tercera superior a la principal, en la quinta superior y en la octava superior.
El efecto de esta policromía acústica (que con el uso de oscilógrafos y otros instrumentos permite distinguir unas veinte resonancias simultáneas) es el que ha hecho que en todas las edades se asocie el sonido de la campana con la divinidad. Todas las culturas que la han conocido le han atribuido un papel de mediadora o de puente con lo sobrehumano: con el mundo de lo sagrado, del espíritu o de los dioses. El tañido de una campana es, ante todo, un llamado, un “¡despierta!”, un reclamo para mantenerse alerta.
Nombre y evolución
Las campanas más antiguas se remontan a la China del siglo XII antes de Cristo, es decir, mil doscientos años antes de nuestra era, y hasta hoy perduran sus dos tipos esenciales: las Chung (sin badajo) y las Ling (con badajo). También aparecen muy temprano en el Egipto de los faraones, de donde pasan a los hebreos. Pero en la tradición occidental, que es a la que pertenecemos, su uso comenzó a popularizarse en Roma hacia el siglo III antes de Cristo. Aún así, no sería sino hasta comienzos de la Edad Media cuando se les dio el nombre definitivo por el que ahora las conocemos.
En Roma hubo varias voces latinas para hablar de ellas: una fue
tintinnabulum (un vocablo claramente onomatopéyico, que imita el sonido del instrumento). A otras se les llamaba
aesthermarum; a otras,
petasius y a unas más,
esquillas. Se empleó, sobre todo, la palabra
signum (
señal) para referirse a las campanas en lo alto de torres, precursoras de los campanarios propiamente dichos.
Más tarde se difundieron las voces
clocca y n
ola.
La voz
campana comenzó a popularizarse hacia el siglo VI de nuestra era y la teoría más difundida acerca del su origen dice que se les llamó campanas en honor a la provincia de Campania, en Italia, donde a la sazón las campanas se fabricaban en gran escala y con notable perfección, echando mano en sus talleres de una aleación especial llamada “
aes campanum”.
Como haya sido, el primer documento histórico que registra el uso de la palabra
campana es una carta escrita por un tal diácono Fernando, en Italia, hacia el año 515, es decir casi doscientos años después de que la campana se incorporó a las iglesias católicas, en el siglo IV de nuestra era (la tradición afirma que fue San Paulino, obispo de la ciudad de Nola, quien las introdujo hacia el año de 353 y su uso se fue difundiendo hasta que en el siglo VIII el instrumento ya aparecía en todos los templos de Europa).
Mientras, los campanarios más antiguos se levantaron en Roma, entre ellos el erigido por el papa Zacarías junto a la basílica del Laterano, en el año 742, y otro construido por órdenes de Esteban II en San Pedro, hacia el año 757. Ninguno de ellos existe hoy. Fueron destruidos en el siglo XVII, en 1610.
Táctica y tañido
Desde tales orígenes, las campanas han tenido usos muy diversos a lo largo del tiempo.
Como bien sabemos, han sido el instrumento favorito en los templos católicos (pero también en el Islam, entre los budistas y en el taoísmo). Y aunque el uso religioso es muy significativo e incluye su empleo en diferentes modalidades de exorcismo, su papel también ha sido clave en la vida civil, donde se han usado para convocar a consejos ciudadanos –como en las antiquísimas provincias de Roma y, mucho más tarde, en las villas del siglo XII–, para anunciar el comienzo o el final de turnos laborales, para congregar a la población en las plazas, para anunciar el arribo o la salida de diversos transportes o para proferir señales y alertas de muy distinta clase. También se les ha empleado como señales bélicas. En el caso de la Europa occidental, desde el siglo XII se les llevó a la guerra.
Este uso táctico fue, precisamente, el que Miguel Hidalgo le dio al esquilón de la parroquia de Dolores el 16 de septiembre de 1810. Nadie puede decir que el
Padre de la Patria le haya faltado al respeto al instrumento, ya que lo usó “como Dios manda”: para convocar a la misa de aquel domingo (pues de acuerdo a la tradición católica, las campanas que han sido bendecidas no deben emplearse sino para el culto). Pero una vez reunidos sus feligreses, el cura de Dolores lanzó ante ellos su famosa arenga.
El episodio no es un caso aislado. La historia está llena de momentos en los que las campanas y específicamente las campanas de los templos, han jugado roles similares. Baste recordar solamente tres acontecimientos significativos:
Por ejemplo, el tañido de las campanas de la iglesia del Espíritu Santo, en Palermo, llamando al oficio de
Vísperas durante las fiestas de Pascua del año de 1282, en Sicilia, fue la señal que desató un alzamiento popular que concluyó con la masacre de unos tres mil franceses invasores que, bajo el mando de Carlos de Angjou, habían ocupado el territorio siciliano durante casi veinte años.
Tres siglos después, uno de los episodios más sangrientos de la historia universal: la matanza de hugonotes (calvinistas franceses) durante las guerras de religión entre católicos y protestantes en Europa, la noche del Día de San Bartolomé, en 1571, fue desatada por la señal de las campanas de la iglesia de San Germán-Auxerrois llamando al oficio de
Maitines. Sólo en París hubo unos diez mil muertos; en toda Francia se llegaron a contabilizar setenta mil.
En nuestro continente, vale la pena recordar que durante la segunda campaña por la conquista de Yucatán, a cargo del adelantado Francisco de Montejo, es célebre la anécdota de cómo, hacia 1530, los mayas cercaron la guarnición de los españoles en Chichén Itzá. Para poder escapar, los hombres de De Montejo ataron un perro a la cuerda de una campana de iglesia. El animal hizo sonar la campana toda la noche, haciendo creer a los mayas que los españoles permanecían en la ciudad y sólo por eso las fuerzas de De Montejo pudieron escabullirse hacia la comunidad de Dzilam. Sin embargo, no fue una huída con saldo blanco, ya que al descubrir la estratagema los mayas se enfurecieron y persiguieron a los españoles. Alcanzaron a matar a unos 150 hombres.
Esquilón, conspiración y festejos
El llamado “grito de Dolores”, como se ve, participó de una lógica que no ha sido excepcional. En este caso, el sonido de la campana marcó el inicio de un alzamiento popular cuyo objetivo era expulsar a los peninsulares del poder en la Nueva España y decomisar su riqueza.
Pero antes de ir tan lejos importa recordar que la campana de Dolores es un esquilón y no una campana propiamente dicha.
La diferencia entre ambos instrumentos es simple. Una campana es aquella que se hace sonar moviendo su badajo, para que esa pieza de percusión golpee la superficie interna de la campana. En cambio, se denomina “esquilones” a aquellas campanas que han sido dotadas de una pieza de madera, a modo de corona y generalmente muy voluminosa, que les sirve de contrapeso y facilita un movimiento pendular de la propia campana, que hace que el badajo golpee al instrumento. Toda campana con esta corona es un esquilón y al movimiento pendular con que se le hace sonar se le llama comúnmente “echar al vuelo” las campanas.
El cura Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga tenía 57 años de edad el día que conmemoramos, cuando llamó al levantamiento popular contra la influencia de la invasión napoleónica en España, acontecida en 1808. Lo que hizo Hidalgo fue convocar a independizarnos, sí, pero no de España, sino de la visión imperial de Napoleón, en espera de la libertad de Fernando VII El Deseado y de la restitución de la corona española, puesta por Napoleón en la cabeza de su hermano José.
Para los conspiradores de Querétaro, como antes para los de Valladolid en 1809 y los de la ciudad de México en 1808, un alzamiento popular era en ese entonces el único camino viable para asegurar la autonomía de la legítima corona española contra los usurpadores franceses, así como para salvaguardar la lealtad que la Nueva España le debía a su rey.
Y es que, en lo esencial, la conspiración planeaba difundir en las principales ciudades la inconformidad contra los españoles y contra Carlos IV, por entregarle la corona a Fernando VII, quien a su vez, rehén de Napoleón, se la entregó a los franceses, e impedir que los galos se apoderaran de la Nueva España.
Así las cosas, lo que hoy conocemos como “La Conspiración de Querétaro”, comenzó formalmente en el mes de febrero de 1810, que fue el momento en que los principales impulsores del movimiento alcanzaron acuerdos indispensables y se pusieron a diseñar una estrategia de acción.
Generalmente se piensa que los cabecillas de la conspiración eran Ignacio Allende (a la sazón capitán del Regimiento de Dragones de la Reina) y el sacerdote Miguel Hidalgo, a quienes secundaban el teniente Mariano Abasolo, el corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, y su esposa, Josefa Ortiz. Pero valdría mucho la pena, quizá en otro momento, recuperar a un personaje tan olvidado y tan indispensable como el doctor Manuel Iturriaga,
Como sea, también es bueno recordar que si las cosas hubieran ocurrido tal como las planeaban los conspiradores de Querétaro, no estaríamos conmemorando el comienzo de la independencia el 16 de septiembre, sino el 1 de diciembre, ya que tal fue la fecha acordada originalmente para convocar a unos cien mil fieles en San Juan de los Lagos, en el actual estado de Jalisco, donde se celebrarían las populares fiestas a la Virgen. Sin embargo, el lunes 10 de septiembre de 1810, en Querétaro, la conspiración fue delatada. El apremio habría exigido actuar de inmediato, pero Hidalgo decidió esperar toda una semana, hasta el 16 de septiembre, porque ese día era domingo y tenía posibilidades de convocar a un mayor número de feligreses a la insurrección contra el gobierno virreinal.
Esa es, lisa y llanamente, la historia.
En cuanto al esquilón de San José, al que el gobierno mexicano reconoce oficialmente como la “campana de Dolores”, se trata de un instrumento que tiene grabada la fecha 28 de julio de 1768, que es el día en el que fue consagrado (como se hace con muchas campanas eclesiásticas). La pieza mide 1.60 metros del borde de la boca hasta la parte superior del contrapeso de madera de encino; tiene un diámetro de 1.05 metros, su espesor es de 9 centímetros en la parte más gruesa y pesa 785 kilogramos.
Luego del célebre “grito”, el instrumento permaneció en Dolores por más de 80 años, hasta que en 1896 Porfirio Díaz, convencido por el fotógrafo Guillermo Valleto (a la sazón regidor de festividades del ayuntamiento de la ciudad de México) y del periodista Gabriel Villanueva, entre otros, decidió trasladarlo a Palacio Nacional, donde ha permanecido desde entonces, encima del balcón central.
Este último dato es importante. Si la conmemoración de la independencia de México es un rito que comenzó a festejarse oficialmente con la presencia de mandatarios el 16 de septiembre de 1864 (y por partida doble, ya que en esa ocasión lo encabezaron tanto Maximiliano de Habsburgo como Benito Juárez, uno en la ciudad de México y el otro en Durango), la celebración del Grito y del tañido de la campana la noche de la víspera se remonta al gobierno de don Porfirio.
Es bien sabido que durante el régimen de Díaz se festejaba, como ya era costumbre, la fecha del 16 de septiembre. Sin embargo, como el mandatario cumplía años el 15 de septiembre, a partir de 1887 se determinó darle más formalidad al onomástico presidencial, enlazándolo a las conmemoraciones independentistas. De allí la ocurrencia de adelantar el “grito” a la noche del 15 de septiembre (idea precedida por antecedentes de fiesta popular nocturna que se remontan a 1825). Esa acción fue secundada más adelante por el traslado a la ciudad de México, desde Guanajuato, de la histórica campana, en el año de 1896.
Una autenticidad polémica
Como ocurre con la mayor parte de los actos de conveniencia, la idea de llevar a la capital del país la campana de la independencia fue objeto de fuertes debates. El más importante de todos tuvo que ver con la certeza de que el instrumento fuera realmente el que convocó a misa el domingo 16 de septiembre de 1810.
A estas alturas, la anécdota es bien conocida por los historiadores, para muchos de los cuales, además, el asunto está definitivamente zanjado a favor de la versión oficial. Pero ha sido muy poco difundida a nivel popular y vale la pena recuperarla; sobre todo por el trabajo que le han dedicado dos historiadoras.
En septiembre de 2003, las investigadoras Carmen Nava (de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco) e Isabel Fernández (de la Universidad de Nottingham), publicaban en el boletín del Archivo General de la Nación (AGN) el artículo La campana de Dolores en el imaginario patriótico, que es uno de esos documentos de colección por el acucioso proceso de documentación que lo sustenta.
En breve, el artículo se ocupa del siguiente asunto: si los testimonios, la historiografía y los registros establecen claramente que el llamado Grito de Dolores ocurrió la mañana del 16 de septiembre de 1810, ¿por qué y desde cuándo se acostumbra en México “dar el Grito” en la noche del 15 de septiembre? El documento se ocupa, pues, de dilucidar quiénes inventaron la tradición y, sobre todo, cuáles fueron las referencias simbólicas para dejar plasmada la impronta de la campana en el imaginario patriótico y la memoria colectiva de los mexicanos.
A la luz de este tema, acudiendo a la prensa de la época (entre ellos los diarios El Noticioso, El Globo y El Monitor Republicano) y otras fuentes documentales, las autoras vuelven a poner sobre la mesa el tema de la legítima identidad del esquilón de San José como la campana de Dolores. El texto no tiene desperdicio y se reproduce aquí, íntegro, el fragmento más significativo. Al final de esta entrega, como de costumbre, hay un vínculo que conduce al documento completo, cuya lectura se recomienda ampliamente. Las autoras escriben:
Los dolorenses repudian la suplantación del símbolo
“En paralelo a las gestiones oficiales para trasladar el esquilón San Joseph de su lugar de origen, los periódicos El Noticioso, El Globo y El Monitor Republicano se enzarzaron en una polémica acerca de los inexactitudes históricas y el trasfondo zalamero que se advertía en la promoción de la imagen de la Campana de la Independencia. Andrés Suárez, un lector del Noticioso, colocó a la propaganda oficial en torno a la famosa campana al mismo nivel que las fabulaciones de “patrioteros ignorantes” que ubicaban a Hidalgo dando el Grito a media misa el 16 de septiembre, lanzando tiros, y tocando personalmente la campana.
“El grupo oficialista respondió a los ataques aduciendo el peso de la historiografía ‘seria’ (pasajes de Lucas Alamán, El Diccionario de Historia y Geografia y los episodios de México a través de los siglos) que, según él, con ciertas discrepancias, aseguraba que Hidalgo había ordenado se llamara a misa.
“La controversia subió de tono con los días, pero no tiene mucho sentido reproducirla para los fines de este artículo, pues lo que nos interesa es llamar la atención al hecho de que el debate indica la importancia de que los inventores de las tradiciones, de un lado, y los cuestionadores de la falsificación de los hechos que sustentan las invenciones, por el otro, indagan en su pasado para rastrear asideros legitimadores de sus percepción de la historia.
“La polémica permitió también revelar un aspecto poco atendido, en su momento: el profundo malestar de la población de Dolores por la elección de la campana San Joseph como el bronce que llamó a misa esa mañana. La inconformidad se advierte nítidamente en la entrevista realizada por un reportero de El Globo al ex notario de la parroquia de Dolores. Éste, afirmó contundentemente que el esquilón San Joseph había permanecido mudo el domingo 16 de septiembre de 1810 (1). Para fundar su dicho, el entrevistado adujo la lógica del sistema de comunicación tradicional subyacente al lenguaje de las campanas, que trasmite en los repiques de las campanas un mensaje reconocible y descifrable por los parroquianos. De tal modo que, el conocimiento y la experiencia sonora comunitarias distinguen diferencias, tanto en la forma del repique como en el sonido que proviene de cada una de las campanas. El ex notario explica que la campana mayor, que se usaba en caso de alarma, incendio o desastre, fue refundida en 1830, y prosigue: ‘En la parroquia de Dolores teníamos una campana que ahora esta pintada de verde, que siempre ha servido para llamar a misa’(2). El 16 de septiembre, deduce el ex notario, el campanero, que no estaba enterado de lo que estaba ocurriendo en las inmediaciones de la casa de Hidalgo, llamó a la misa dominical, como siempre, con la campana verde o la campana mayor (3). De acuerdo a las explicaciones del ex notario, la memoria auditiva de la campana que llama a misa no corresponde al sonido del esquilón San Joseph (4).
“El testimonio razonado del ex notario, desmiente las ‘investigaciones’ vertidas por el cronista local, Pedro González en su libro Apuntes históricos de la ciudad de Dolores Hidalgo (1891), según las cuales, el esquilón era la ‘auténtica’ Campana de la Independencia (5). Pedro González argüía a favor de su tesis, que el esquilón San Joseph fungía de campana mayor (6) alrededor de 1810 y siempre había tenido el badajo atado “con una cuerda que cae hasta el suelo”(7). El detalle de la cuerda, es obvio, responde más a la fantasía y al intento del cronista por acreditar la ‘autenticidad’ del esquilón, como la histórica campana, que a un conocimiento profundo del lenguaje de las campanas y de la memoria que los dolorenses guardaban del paisaje sonoro.
“En suma, los dolorenses se rebelan porque consideran que la campana elegida es una suplantación, dado que se le ha atribuido una función y un sonido que perturba la memoria auditiva de la localidad que la albergó durante ciento treinta años. Por ello, los dolorenses desautorizaron la falsificación histórica perpetrada por Pedro González y se explicaron su elección del esquilón San Joseph, como la ‘auténtica’ campana de la libertad, porque tenía un timbre muy sonoro (8).
“Tres años después del despojo de su preciada reliquia sufrido por los dolorenses, el gobierno federal resarció la pérdida con el envió una réplica del esquilón, consagrada con el nombre de San Juan Crisóstomo”.
(1) El Globo, 27 de agosto de 1896, el ex notario de la parroquia de Dolores funda sus reflexiones en la información proporcionada por don José María Soria, sargento 1º, nombrado en la noche de la insurrección, hombre instruido que tenía una alfarería en el pueblo de Dolores. El señor Soria no acudió a la invitación del presidente Juárez para acompañarlo a la visita a la casa de Hidalgo, durante su estancia en Dolores, por ser de ideas conservadoras; y contestó, en cambio, el brindis durante el banquete ofrecido por Maximiliano de Habsburgo a los insurgentes supervivientes.
(2) En un tratado de campanología se afirma que las campanas mayores eran empleadas por el cura para dar avisos públicos y anunciar solemnidades como misas. La campana verde mencionada por el ex notario pudo servir para llamar a misa no dominical.
(3) El Globo, 27 de agosto de 1896.
(4) El esquilón es un tipo de campana de hombro estrecho y forma alargada y esbelta, lo que explica su sonoridad de tonos agudos.
(5) Alfonso Alcocer. La campana de Dolores. México, Departamento del Distrito Federal, 1985, pp. 32-35.
(6) Las campanas mayores y menores que son tañidas para llamar a misa y otros fines tienen un hombro ancho y cuerpo amplio y corto, su sonido es de tono grave.
(7) Alfonso Alcocer. Op. cit., pp. 35-40 apud Pedro González, Apuntes históricos de la ciudad de Dolores Hidalgo, Celaya, Imprenta Económica, 1891.
(8) El Globo, 27 de agosto de 1896.
La campana de Dolores en el imaginario patrióticoUn ensayo de Carmen Nava e Isabel Fernández acerca del origen de la conmemoración de la Independencia la noche de cada 15 de septiembre y una exploración sobre la autenticidad del esquilón oficialmente reconocido como la campana tañida en 1810.
 Aspecto al maquillaje corporal, uno de los códigos empleados en la puesta Ritual purépecha.
Aspecto al maquillaje corporal, uno de los códigos empleados en la puesta Ritual purépecha. Otra imagen de Ritual purépecha, en la función del teatro Melchor Ocampo.
Otra imagen de Ritual purépecha, en la función del teatro Melchor Ocampo.























.JPG)