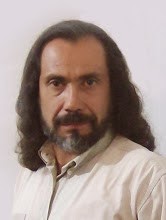El enorme cráter Orcus Patera perfilándose cerca del amanecer marciano, desde la concepción artística del ilustrador científico Kees Veenenbos.
El enorme cráter Orcus Patera perfilándose cerca del amanecer marciano, desde la concepción artística del ilustrador científico Kees Veenenbos.En cierto sentido, la noticia no es nueva. Fue entre el 14 y el 15 de julio de 1965 (hace 45 años), durante la misión estadunidense de la sonda automática Mariner 4, cuando el mundo supo por primera vez de la existencia del cráter más extraño de todo el sistema solar: el Orcus Patera, localizado cerca del ecuador marciano, justo entre el gigantesco Monte Olimpo (que a su vez es el mayor volcán que se ha encontrado en el sistema solar) y el Monte Elíseo.
Pero el Orcus Patera ha vuelto a ser noticia esta semana, debido a que la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) reveló nuevas y más detalladas fotos del cráter que fueron captadas apenas el viernes 27 de agosto por la sonda Mars Express.
El desconcierto científico, que se ha despertado fundamentalmente entre los geólogos, puede ser comprensible a la luz de la imagen que posteo arriba de estas líneas y que es una interpretación artística (rigurosamente fiel, a partir de la información real que se posee,) del ilustrador Kees Veenenbos, que tiene varios años trabajando para la NASA.
Más abajo hay otra imagen, esta vez sí una foto de la misión Mars Express.
El hecho es que desde hace 45 años los científicos no logran ponerse de acuerdo al buscar una explicación satisfactoria para la forma elíptica del cráter, que mide unos 380 kilómetros de longitud por unos 140 de envergadura. Mientras, en sus puntos más altos, su borde se eleva a casi dos kilómetros y su profundidad promedio es de entre 400 y 600 metros.
Hasta ahora hay varias hipótesis que intentan explicar la inusual forma elíptica de Orcus Patera. Dos son más aceptadas. Una propone que ha podido tratarse de un atípico impacto, por parte de un objeto que ingresó al campo gravitacional marciano con una inclinación menor a los 5 grados, ocasionando la estela que dio origen al cráter. La otra sugiere que el cráter puede ser resultado de distintos impactos que, mediante procesos naturales de erosión, terminaron por darle al cráter la extraña forma que exhibe.
Pero ambas sugerencias no pasan de meras hipótesis porque hasta el momento nadie ha podido explicar satisfactoriamente los detalles geológicos implicados, de modo que, por el momento, Marte nos ofrece un nuevo enigma que tendrá ocupados a los expertos durante los próximos años.
La información completa, tal como fue emitida por la Agencia Espacial Europea (en idioma inglés, ni modo) el pasado 27 de agosto, en este enlace.
Pero el Orcus Patera ha vuelto a ser noticia esta semana, debido a que la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) reveló nuevas y más detalladas fotos del cráter que fueron captadas apenas el viernes 27 de agosto por la sonda Mars Express.
El desconcierto científico, que se ha despertado fundamentalmente entre los geólogos, puede ser comprensible a la luz de la imagen que posteo arriba de estas líneas y que es una interpretación artística (rigurosamente fiel, a partir de la información real que se posee,) del ilustrador Kees Veenenbos, que tiene varios años trabajando para la NASA.
Más abajo hay otra imagen, esta vez sí una foto de la misión Mars Express.
El hecho es que desde hace 45 años los científicos no logran ponerse de acuerdo al buscar una explicación satisfactoria para la forma elíptica del cráter, que mide unos 380 kilómetros de longitud por unos 140 de envergadura. Mientras, en sus puntos más altos, su borde se eleva a casi dos kilómetros y su profundidad promedio es de entre 400 y 600 metros.
Hasta ahora hay varias hipótesis que intentan explicar la inusual forma elíptica de Orcus Patera. Dos son más aceptadas. Una propone que ha podido tratarse de un atípico impacto, por parte de un objeto que ingresó al campo gravitacional marciano con una inclinación menor a los 5 grados, ocasionando la estela que dio origen al cráter. La otra sugiere que el cráter puede ser resultado de distintos impactos que, mediante procesos naturales de erosión, terminaron por darle al cráter la extraña forma que exhibe.
Pero ambas sugerencias no pasan de meras hipótesis porque hasta el momento nadie ha podido explicar satisfactoriamente los detalles geológicos implicados, de modo que, por el momento, Marte nos ofrece un nuevo enigma que tendrá ocupados a los expertos durante los próximos años.
La información completa, tal como fue emitida por la Agencia Espacial Europea (en idioma inglés, ni modo) el pasado 27 de agosto, en este enlace.