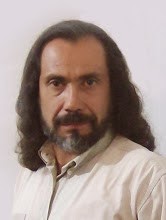Uno“Soy una asesina triste. Obesa y vacía. Como una vaca en un tejamal inútil, que busca en el fondo de barro y pasto lo que Seca (la sequía) dejó a su paso”.Así se presenta, ahíta, la protagonista de Medea del Olimar (Mariana Percovich, 2009), drama rural inspirado a partes iguales en la tragedia de Eurípides y en la historia de una mujer treintañera que hace un par de años estranguló a su hija de seis años en el pueblito de Cerro Chato, en Uruguay.Y como primera convocación a las palabras de Medea, el ciclorama se enciende detrás del personaje con las imágenes crudas, directas, de un rastro donde las terneras son sacrificadas para el consumo. Mujeres-vaca (es decir: maternas, dulzonas, rumiantemente inofensivas) pendiendo de cabeza desde los fatídicos ganchos de fierro mientras sus ojos se oscurecen y los hilos de la sangre abandonan sus cuellos tasajeados.He ahí a las mujeres-víctima de un holocausto permanente, metódico, sistemático. Mujeres-madre. Mujeres-hija. Mujeres-mugido que agonizan entre los lánguidos y melancólicos acordes de una guitarra que rasguea los compases del vals criollo Pedacito de cielo y una Medea enorme y masiva que, de este lado de lo aurático, ansiaría poder abrazar a todas esas presencias agónicas, proyecciones de su hija muerta, de ella misma y de todas las mujeres victimizadas (ya sea en la carne o en los afectos), con la lúgubre solidaridad de la desgracia compartida.DosMedea del Olimar será, de esa suerte, un tránsito, a momentos poderosamente introyectivo, por el devastado pero autosuficiente mundo interior de esta mujer-vaca (que más tarde, en algún momento, devendrá mujer-cordero para acentuar el sentido de sacrificio femenino en el mundo patriarcal). Un mundo interior de recuerdos agridulces como la evocación de las rositas de novia (“cuando era niña me gustaba verlas, olerlas, comerlas. La nodriza decía que se podían hacer dulces de sus pétalos y yo me quedé con ganas de probar su sabor y me quedé con un hambre infinita por devorar matas enteras de rositas de novia”), una infancia perdida, la propia condición mansa y vacuna del personaje, bello y dolorosamente masivo al mismo tiempo; pero también surcado por relámpagos de ira y de rebeldía (“el coro de las presas con miedo pide a gritos que me expulsen del rancho podrido, cárcel rural. Y la jueza, que piensa en la iglesia en domingo, en la comunión de sus hijos, lo hace. Mientras me trasladan, aparece el coro de las madres furiosas, las madres de la ciudad. Esas madres atacan mi cuerpo gordo, pero no siento ni patada ni uñas. No penetran ni mi cuero ni mi piel”), cuyo gesto escénico más contundente será el ademán de ese brazo transformado en emblemática cola vacuna que se sacude para espantar moscas y prejuicios, culpas y pesadillas, reproches y miradas acusadoras.Desde esta perspectiva, muy temprano en la obra, las primeras descripciones estarán dedicadas a la hija muerta (“La yegüita flaca; una potrilla joven y nerviosa que me mira con ojos negros. Busca mis tetas cansadas y caídas. Milagros, me dicen que se llama. Me lo dice Jasón. Yo miro sin entender. ‘Milagro de parir’, me dice la nodriza. Yo miro con asco a ese montón de huesitos que acaban de salir de mi”), así como al marido (“Jasón, un hombre al que seguí contra mi padre y mi madre. Porque quise. Hoy es un pastor roñoso de ovejas que mete los dedos entre la lana sucia y se los chupa. Jasón, que toma caña con Seca. Jasón que no habla… ¡nunca! Jasón, pastor de almas para Seca”).A partir de aquí, nuestra Medea va reconstruyendo para sí misma y para nosotros, desde una narrativa no lineal, la crónica del crimen y las impresiones de cuanto vive en primera persona (“Creón, mi guardián, me mira con desconfianza. Me mira a los ojos una y otra vez y busca a la Gorgona o a Medusa… y no encuentra nada. Lo cual lo enfurece aun más porque no entiende”).Así revisa, en breves cuadros, el escarnio social del que es blanco; la veleidad de la justicia, la hipocresía miope del puritanismo, la indiferencia de los allegados y de los defensores, la censura de la masa y su propia orfandad vacuna, cuyo gesto más audaz, más definitivo y doliente (ya se detallaba líneas arriba) es ese batir de cola.Por detrás de tal crónica, lo importante es que Medea reafirma momento a momento el derecho y las razones que la han asistido para consumar sus actos. Las pone ante nuestros ojos. Son las que tenemos a la vista en el discurrir del trabajo.La espiral emotiva alcanza cúspides en dos momentos precisos: aquel en el que, raptada por los recuerdos, baila y se mece al compás de las añoranzas matadoras que traen los versos de Homero Exposito (“Tus ojos de azúcar quemada / tenían distancias / doradas al sol... / ¡Y hoy quieres hallar como entonces / la reja de bronce / temblando de amor!”), y el soliloquio final, ya en trance de ir a la mesa de electroshock en el hospital psiquiátrico, donde, a pesar de todo, se afirma dueña de sí: de su alma y de su voluntad (“Yo puedo subir ahora al carro de Seca. Subir a un cielo amarillo sobre un Cerro Chato. Subir a un carro astroso de madera, arrastrada por una perra tuerta y sarnosa y una yegüita flaca y nerviosa. Huir lejos de Jasón, de las presas con miedo, de las madres furiosas, de Creón y la nodriza, de la jueza que toma la comunión… hacia mi reino de rumiantes que se alimentan de rositas de novia, que cantan al son de las guitarras criollas, atravesada por la electricidad en mi cerebro: los miles de voltios azules que me elevan por sobre esa triple frontera perdida, por sobre esa solitaria mujer olivareña que vuelve a gritarme ‘¡Asesinaaa!’ Puedo ahora mover la cola y dar mi gesto final a ustedes, como oriental que soy. Dama criolla de todos los cielos; rodeada de rayos azules. Maga rural. ¡Medea no recibe castigo ni de los dioses… Ni de los hombres!”).Tres
El personaje encarnado por la actriz uruguaya Bertha Rosa Moreno Nieves es muy especial. No conocemos a esta Medea sino cuando ya ha sido detenida, encarcelada y confinada en un psiquiátrico. Es decir, cuando se le ha arrebatado todo su poder (el mucho o poco que tenía como persona libre). De allí el austero atuendo monocromo. De allí el aislamiento patente entre las sombras. Pero de esta circunstancia de despojamiento se levanta, insólita, la potencia del monólogo, que es al mismo tiempo confesión cómplice de sus cuitas más íntimas y juego malabar estilístico con los rastros de un coro griego, cuyas estructuras de representación se han decantado en esta Medea que se instala en los distintos atriles dispuestos en el escenario para dar enfoques distintos de una misma cuestión.
Actoralmente, Bertha Moreno cumple con el muy exigente desafío del papel, ya que necesita ser al mismo tiempo fuerte y vulnerable. Dueña de sí, y víctima de la situación, tal como lo marca continuamente el texto, del que entresaco estos dos párrafos significativos:
“Una vaca no se ahorca. Una vaca no se cuelga. Hubiera roto las cintas, ¿no? Ahora, apretar el flaco cuello de la flacucha, de la yegüita nerviosa mientras dormía, fue sencillo. Fue personal. Fue justo. Eso que había salido de mí debía dejar de respirar. Jasón debía dejar de respirar. Sobre ella. Sobre mí. Las rositas de novia debían dejar de temblar. Seca debía dejar de respirar. Sobre ella. Sobre Jasón Sobre mí”.
Y
“El coro de las madres furiosas no entiende. Vuelve a arañar mi piel manchada. Y agito mi cola en un gesto y las espanto. Demasiado terrible es mi crimen para decir que estás mal de la chapa, gritan a mi alrededor. Yo, si fuera caballo, resoplaría un poco. Pero no. Soy vaca. Y las vacas movemos la cabeza de un lado para otro. Y movemos la cola de un lado para el otro”.
En este juego de tensiones, el ritmo que es tan fundamental se ha resentido un poco en la puesta inaugural moreliana, acentuado y propiciado por errores técnicos en la proyección de las imágenes y de diversos letreros en el ciclorama, con los consecuentes huecos inesperados que la actriz ha debido sortear (y sorteó) sobre la marcha.
Pero ya que se habla de los recursos multimedia,
Medea del Olimar tiene el acierto de acudir al video para fortalecer las posibilidades expresivas del juego escénico y de un personaje que está desnudando ante nosotros su conflictivo mundo interior.
Cuatro
Es en las tragedias de Eurípides donde vemos por primera vez a mujeres fuertes y agresivas como Medea y Fedra. Eurípides nos exhibe los motivos que asisten a la hybris de estas mujeres, las razones de sus actos. Así, Medea —cuyo error, nos dice el texto clásico, fue “atreverse a amar”— fue continuamente provocada hasta que se negó a soportar más humillaciones (después de todo, era princesa y sacerdotisa en su Cólquide natal) y cobró venganza contra sus verdugos, todos varones (Jasón y Creonte). Medea es, en este sentido, una triunfadora plena, invicta: vence al final de la tragedia y no muestra arrepentimiento. Es demasiado fuerte para lamentar sus decisiones, a pesar de lo cual tampoco saldrá indemne, ya que padecerá una angustia viva e infinita: acaba de matar a sus hijos.
La Atenas que engendró a dramaturgos como Eurípides y a personajes como Medea había comprendido que en el drama humano todos sufren y nadie debe mantenerse al margen. Hay que tomar partido. Eurípides nos obliga a tomar una decisión frente a Medea: o estamos con ella o contra ella.
Lo tremendo con esta mujer es que su ira y su voluntad terminan por romper el orden natural del ideal patriarcal griego y masculino que representaba su marido, Jasón. Porque al matar a sus hijos, Medea hace uso del derecho del patriarca a disponer de la vida de los vástagos. De modo que Medea articula negativamente la concepción cívica de la maternidad como acto heroico al hacer un uso violento de ese atributo. Dispone del derecho a la vida de aquellos a quienes se la ha dado y encarna de este modo la figura amenazante de la madre que reclama para sí los privilegios patriarcales.
Por eso la Medea de Eurípides es el paradigma de la mujer transgresora. Como otras heroínas de tragedia, es una mujer sin control masculino que ha asumido las riendas de su vida al margen de los hombres de su familia. Se masculiniza. Así ha sido con Medea, pero también con Antígona o Clitemnestra.
Cinco
Aunque en Medea del Olimar el hipotexto fundamental es la tragedia de Eurípides, no estamos ante un mero trasplante, sino ante una adaptación en la que el grado de acercamiento y el uso que se hace del mito trágico tiene como objetivo poner en perspectiva un asunto contemporáneo: la invisibilización de las mujeres en ámbitos tan presionados como los del medio rural. Tal es su ethos.
En este sentido, la dramaturga y directora Percovich está cumpliendo desde hace algunos años una tarea fundamental: la de introducir la mirada femenina en las lecturas latinoamericanas contemporáneas de las protagonistas de distintas tragedias griegas (Extraviada, 1998 y Yocasta, 2003, como antecedentes de esta Medea que cierra, así, una trilogía).
Como el clásico que es, el de Medea ha sido un mito muy visitado. Pero por lo que hace a los territorios hispanoamericanos, son escasas las referencias a experiencias escénicas concebidas por mujeres.
En nuestra América Latina, para no ir más lejos, los paradigmas teatrales estarían distribuidos entre Medea en el espejo, del cubano José Triana (1960); La selva, de Juan Ríos (Perú, 1950); Malintzin (Medea americana), de Jesús Sotelo Inclán (México, 1957); Além do Rio (Medea), de Agostinho Olavo (Brasil, 1961); Gota d’agua, de Chico Buarque y Paulo Pontes (Brasil, 1975); El castillo interior de Medea Camuñas, de Pedro Santaliz (Puerto Rico, 1984); Medea de Moquegua, de Luis María Salvaneschi (Argentina, 1992) y Medea, del cubano Reinaldo Montero (1997), sin olvidar tres experiencias mexicanas: Medea múltiple, de los grupos grupo La Rendija y Teatro En_Línea (Yucatán, México, 2010); Las vacantes, de Valentín Orozco y Sergio J. Monreal (Morelia, México, 2004) e Instantes Escénicos, de Claudia Fragoso y Sergio J. Monreal (Morelia, México, 2009).
Como se notará, a excepción de la puestas de La Rendija (en direccción de Raquel Araujo) y del trabajo moreliano de Claudia Fragoso, todos los autores que han acometido a Medea han sido varones. Y es aquí donde Percovich brinda una alternativa significativa. Más aún, porque mantiene al personaje en su dimensión trágica, pero ya no como heroína invicta, sino como un personaje humano singular, pequeño, casi anónimo (“Nadie sabe dónde está mi pueblo, Cerro Chato. Nadie sabe en qué triple frontera me encuentro. Mi expediente es muy corto… Muy corto”).
Seis
“El pueblo de Cerro Chato nunca tuvo ningún cerro, ni chato ni puntiagudo”. Así describe Eduardo Galeano (El nombre, en Bocas del tiempo, 2004) el escenario donde ocurrieron, en 2008, los hechos en que se inspira la tragedia rural Medea del Olimar: Hacia el mediodía del jueves 9 de octubre de ese año, Nancy Almada, de 33 años, estrangulaba a su hija, Milagros Pastor, de seis años de edad, “porque estaba llorando”.
“Al darse cuenta de que la niña ya no respiraba, fue a la casa de una vecina a contar lo ocurrido con la intención de pedir ayuda”, describe el diario uruguayo La República, que en su versión electrónica conserva el testimonio de los hechos en esta nota.
Entresaco otros dos párrafos de la noticia: “Una fuente judicial comentó que el caso es muy especial, ya que los allegados que declararon señalaron que Nancy, que poco tiempo atrás había estado internada por problemas psiquiátricos, era ‘muy cariñosa’ con la niña. Sobre los motivos, la misma fuente explicó que los dados por la mujer se limitaron a ‘porque estaba llorando’. ‘No dijo nada del estilo de haber escuchado una voz que le exigía matarla ni hizo referencia a nada sobrenatural, que en estos casos es habitual’, explicó la fuente”.
“Vecinos de Cerro Chato dijeron a
La República que el padre de la niña, que el jueves se encontraba en una esquila, días antes de partir a la misma había intentado que la Justicia le permitiera dejar a Milagros en un colegio para quedarse seguro de que estaba bien. Sin embargo, otras fuentes del lugar negaron esto, al tiempo que ayer ante la jueza Julia Staricco el padre no hizo referencia a ello, lo que hace suponer que no fue así”.
A su vez, en su página electrónica, el diario
El Libertador conserva en caché
esta nota correspondiente al lunes 20 de octubre de 2008, donde cabecea: “Asesina de Cerro Chato fue trasladada” y la nota dice, entre otras cosas: “Luego de varios días de tensión en el Centro de Reclusión Departamental, Nancy Almada, la mujer que estranguló a su hija de 6 años en la localidad de Cerro Chato, fue trasladada este sábado al Hospital Vilardebó.
“Según fuentes vinculadas a la cárcel departamental, desde su llegada la mujer había generado algunos problemas en el pabellón femenino que pusieron en alerta a las otras ocho reclusas que conviven en el lugar, quienes protestaron ante las autoridades policiales por la conducta de la mujer que ‘en lo único que pensaba era en matarse’, se indicó.
‘La mujer que con sus manos estranguló a su hija padece serios trastornos psiquiátricos y en su breve estadía en la cárcel departamental intentó en varias ocasiones autoflagelarse, lo que preocupó a sus compañeras de cautiverio, que recurrieron a las autoridades para que tomaran cartas en el asunto.
“Luego del fallo judicial, Almada fue encarcelada el viernes 10 en la tarde y poco después fue internada en el Hospital
Florida, donde permaneció hasta el lunes. ‘El martes se provocó lesiones quemándose con un termo de agua caliente’, dijeron fuentes vinculadas.
Luego intentó autoflagelarse y volvió a ser internada en la sala de Medicina del Hospital local, a la espera de un diagnóstico psiquiátrico. Según se comentó, Almada ‘hablaba muy poco, dormía mucho y lo único que quería era matarse’.
“Nancy Almada fue condenada por el delito de homicidio especialmente agravado”.
Una nota más, también significativa, se conserva en el portal digital del diario
El País,
aquí.
EN VIDEO 
 Emmanuel Márquez y el títere del doctor Fausto en los primeros momentos del espectáculo Fausto, un cuento del demonio, en la tercera jornada del festival de monólogos en Morelia.
Emmanuel Márquez y el títere del doctor Fausto en los primeros momentos del espectáculo Fausto, un cuento del demonio, en la tercera jornada del festival de monólogos en Morelia.