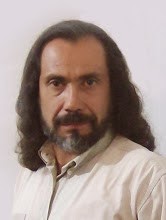ALUCINADA
Homenaje escénico a Concha Urquiza
Quieren que vivamos en el mundo redondo que nos aprisiona. Pero hay el otro, el mundo hermoso, tendido como una lengua de fuego que nos devora.
Elena Garro. La señora en su balcón
No hay infierno que no sea la entraña de algún cielo.
María Zambrano. Claros del bosque
A la manera de la cincuentona Clara que recapitula en tres tiempos la historia de su femineidad sofocada por un mundo de hombres en La señora en su balcón (Elena Garro, 1957) o como la desahuciada Frances que ajusta las cuentas afectivas con su pasado ante dos proyecciones de sí misma en el segundo acto de Tres mujeres altas (Edward Albee, 1993), la poeta moreliana Concha Urquiza estalla en una marea de reflejos que revisan su vida y obra en la pieza en un acto Alucinada. (Víctor Hugo Rascón Banda, 1992, en versión de Daniela Parra, 2012).
La puesta en escena, que fue estrenada en la ciudad de México, cerró su ciclo con seis funciones en la capital michoacana, tierra natal de la protagonista, los días 24, 25 y 26 de mayo de 2013 en el foro La Bodega.
Concluyó así una temporada de cerca de cincuenta representaciones.
Adaptada y dirigida por Daniela Parra, Alucinada propone un ágil tratamiento caleidoscópico: tres actrices encarnan a la poeta y se alternan el personaje en un continuum que disloca su ubicuidad.
Los tonos que matizan la acción también mutan y fluyen a partir de rupturas que saltan de la anécdota a la poesía, del humor a la reflexión agónica y de la ensoñación metafórica a la reconstrucción biográfica.
El resultado es una sucesión de improntas cuya suma exhibe los delirios y tormentos de la carne en la breve vida de la poeta mística michoacana más importante del siglo XX, pero también las epifanías y los anhelos de su espíritu.
La intervención a la dramaturgia permite, por otra parte, incluir en escena semblanzas y guiños parateatrales no previstos en el texto original. El más sobresaliente de estos últimos pertenece al cuadro-homenaje donde la actriz Olivia Lagunas hace del dramaturgo Rascón Banda un personaje más, quien aparece para describir brevemente la génesis de la obra.
Las estaciones de Alucinada cumplen un amplio arco de intenciones a lo largo de los setenta minutos que dura el trabajo.
En el principio es el rito. Todo comienza con un momento de consagración ceremonial iluminado por veladoras. Ante las serenas llamas, la actriz Sandra Garibaldi invoca y comulga con un soneto sorjuaniano (máxima expresión de la poesía mística en el continente), para que la Décima Musa sea el ángel tutelar de cuanto veremos.
A partir de allí, los cuadros se suceden.
Es la Concha Urquiza que se autorretrata en una suprema estampa de vulnerabilidad y fortaleza (“Yo soy la cierva que en las corrientes brama…”). Es la trinidad en femenino que desgrana fechas y acontecimientos de los primeros años de vida de la poeta y de su contexto histórico. Es la inquieta jovencita que vuelve precipitadamente a casa, procedente de una reunión clandestina con camaradas del Partido Comunista, incómoda por los guaruras del gobierno que la han seguido. Es la sucesiva y fugaz aparición de personajes como los sacerdotes Tarsicio Romo y Gabriel Méndez Plancarte: amigos, confidentes y tutores de la protagonista en diversos momentos de sus idas y vueltas en pos de la Devoción, o de amigas y cómplices como Chayo Oyarzún, que escuchan pacientemente las razones de Urquiza para abandonar a los comunistas, no porque rechace su ideología, sino porque abomina del machismo y del relajamiento que privan incluso en los círculos intelectuales.
Es la Concha Urquiza que prueba la amarga liviandad de amantes que la abandonan o a los que deja en el camino cuando confirma su ligereza. Es la joven casi treintañera que prueba el camino de la Fe e ingresa a Las Hijas del Espíritu Santo, una congregación de monjas docentes con quienes encuentra el placer de practicar el magisterio (su otra gran vocación), pero también el desafío de someterse a la observancia de una regla que limita su naturaleza más allá de lo que puede tolerar.
Es, en fin, la incansable trotamundos que en permanente búsqueda de sí misma va de Michoacán a Estados Unidos, a San Luis Potosí, a la ciudad de México y, finalmente, a la fatídica Ensenada.
El continuo desdoblamiento del personaje a lo largo de la obra, en estas y otras situaciones, le permite a esta multifocal Concha Urquiza acentuar los diferentes aspectos que definen su búsqueda de identidad. Sus otros yoes, cuando emergen, ponen en perspectiva el continuo examen de sí misma y el tratamiento colabora a hacer más explícitos sus conflictos interiores, ya convocando un acercamiento o ya marcando una distancia. Hay cuadros memorables. El de la angustiada confesión de que “todo es un casi en mi vida” (uno de los buenos momentos de Sandra Garibaldi, de pie al filo del abismo, cigarrillo en mano, en lo alto de una torre de Babel configurada con maletas sobrepuestas una sobre otra) es uno de ellos.
Pero a propósito de imágenes poderosas, en Alucinada hay varias estampas cuidadosamente construidas para expresar significaciones complejas. Una de las más intensas ocurre en la escena en que la bailarina y actriz Valeria Vega entona el Muero porque no muero de Santa Teresa de Ávila (con el célebre soneto convertido en canto). Allí, la Concha Urquiza que ya ha probado la dureza de la vida conventual canta devotamente, refiriéndose al Señor: “cuando el corazón le di, / puso en mí este letrero: / que muero porque no muero”, pero al mismo tiempo el personaje lava sus manos y se afana en borrar las marcas de la cruz (alegóricos estigmas) que previamente le había impuesto una de las hermanas.
Otro gran momento, esta vez revestido de exquisito humor, es la escena de la confesión. Todo allí es perfecto: la crepuscular presencia congelada de Valeria Vega en segundo plano, leyendo serenamente dentro de su maleta–dormitorio; la disposición de la silla alta cuyo respaldo hace las veces de rejilla confesional como foco de la acción; la deliciosa caracterización de Sandra Garibaldi como el sacerdote confesor de gestos fariseos y afectados, cuya postiza dignidad queda desenmascarada por el genial apunte de sus tribilinescos tobillos al aire (no sólo porque la silla, es decir la investidura, le queda grande, sino porque el dogma lo ciega y lo obliga, literalmente, a vivir en las nubes) y el desempeño de una Olivia Lagunas que, sin forzar los ademanes, deja fluir las emociones que comienzan en lo compungido, se van modulando hacia la indiferencia y terminan en la franca rebeldía, surcadas a cada tanto por los relámpagos de lo Porvenir desconocido que reclama su atención y la hace voltear continuamente para mirar por encima del hombro.
La poesía también es caleidoscópica en esta versión de Alucinada, y cada uno de los textos que se citan contribuye no sólo a introducir pautas rítmicas en la narrativa, sino a explicar al personaje y a reafirmar el sentido de la obra.
Así, el Muero porque no muero, de Santa Teresa de Ávila, es un poema que por sí solo plantea el tema de la pieza teatral: exhibe las claves de placer y dolor de un personaje desgarrado entre la vida terrenal y su hambre de Infinito. El “Y diversa de mí misma, entre vuestras plumas ando; no como soy, sino como quisisteis imaginarlo”, de Sor Juana Inés de la Cruz, es prácticamente la justificación de motivos para el tratamiento que se le ha dado a la estructura de la puesta en escena, cuya meta es acentuar el relativismo de las múltiples perspectivas desde las que se puede leer una vida.
Estos dos momentos de una poesía mística en femenino enmarcan poco más de media docena de poemas de Concha Urquiza.
Todo comienza –ya se citó párrafos atrás– con el autorretrato “Yo soy como la cierva que en las corrientes brama…”, carta de presentación de la protagonista y de su ansia de encontrar y entregarse a algo más grande que ella misma.
Vendrá después La Cita (1941), que es una agridulce pero esperanzadora invitación: “Te esperaré esta noche, Señor Mío, en la siniestra soledad del alba, / en la morada antigua donde el amor se lastimó las alas”.
Otro momento importante es el dedicado al poema Job (1937), que expresa los martirios que la búsqueda del éxtasis le impone a cuanto es barro cotidiano (“Él fue quien vino en soledad callada / y moviendo sus huestes al acecho / puso lazo a mis pies, fuego a mi techo / y cercó mi ciudad amurallada. / Como lluvia en el monte desatada / sus saetas bajaron a mi pecho; / Él mató los amores en mi lecho / y cubrió de tinieblas mi morada…”).
Para el final, como preámbulo al momento de la muerte de Urquiza en las escolleras de Ensenada, aparece uno de los últimos textos de la poeta, Nox II (1945): el lamento que llora una trascendencia vuelta inalcanzable y, con ella, la pérdida de sentido del mundo, ese Universo despojado de puntos cardinales (“¿Cómo perdí en estériles acasos, / aquella imagen cálida y madura / que me dio de sí misma la natura / implicada en Tu voz y en Tus abrazos? / Ni siquiera el susurro de Tus pasos, / ya nada dentro el corazón perdura; / te has tornado un ‘Tal vez’ en mi negrura / y vaciado del ser entre mis brazos”).
El desenlace llega con una extraña pero correcta serenidad. Es como un parpadeo, apenas una transición, el barruntar de una poderosa ola y un sordo grito en ralentí, en tiempo retardado. Hay un texto conclusivo, epilogal, y la imagen de las tres siluetas que se van desvaneciendo despacio y cadenciosamente hacia el fondo del escenario, al abrigo de uno de los tres melancólicos boleros que también puntúan la obra, hasta desaparecer en el oscuro final.
Pensada como una experiencia íntima y acotada en un área diminuta, muy personal, el formato ideal para la puesta en escena de Alucinada parecería ser el del teatro-arena, con el público lindando el espacio escénico por tres costados o, en todo caso, instalado muy cerca de la acción. Sin embargo el versátil foro La Bodega fue dispuesto a la isabelina, con el público sentado en las butacas frente al escenario y, dada la altura de este último, con limitaciones de isóptica para los espectadores que ocuparon las primeras dos filas.
Algo de la fuerza de la obra pudo diluirse por esta disposición, ya que la dilatación del espacio es un factor que cobra sus facturas. Aun así la experiencia siguió siendo satisfactoria.
La obra posee una continuidad muy dinámica. La brevedad de la mayoría de los cuadros y la agilidad con la que se suceden le dan una enorme vivacidad al trabajo. Pero el virtuoso ritmo también conlleva un desafío: todo ocurre tan deprisa en Alucinada que hay poco tiempo para matizar y aún para interiorizar cada situación y cada experiencia. Son necesarias actuaciones muy precisas, muy puntuales, para sacarle provecho al ritmo y a la estructura de la puesta en escena. Es aquí donde se pone a prueba la pasta de la que están hechas las actrices.
Las tres actuaciones son buenas. Dentro de tal corrección, que es la que mantiene legítimamente en pie al trabajo, valen los siguientes apuntes.
Olivia Lagunas es en ciertas ocasiones un caso irritante. No porque sea una mala actriz sino todo lo contrario, ya que es la intérprete con más tablas del trío. Por eso es más evidente la distancia entre sus momentos de virtuosismo (tiene varios) y aquellos donde la falta de intención o la incorrecta colocación de la energía aplanan sus trazos o desdibujan la emoción. En general, cuando recita los poemas que le corresponden se apodera de su gesto y sobre todo de su voz una afectada vehemencia que no gana profundidad y que sorprende porque en otros instantes todos sus tonos y ademanes no sólo están perfectamente cargados de sentido, sino que a veces alcanzan matices de gran delicadeza. Gajes del oficio.
Sandra Garibaldi, por su lado, se instala en la seguridad de un sobrio tono naturalista que le brinda unidad y certeza a sus caracterizaciones. Consigue desde allí matices correctos, desenvueltos y bien modulados. La austeridad que predomina en tal desempeño hace que luzcan más aquellos momentos en los que rompe el molde, por ejemplo en la bella caricatura que hace del confesor o en la dolorosa fragilidad que le imprime a su difícil escena arriba de las maletas.
Valeria Vega tiene a su favor el preciso control corporal que le ha dado su carrera de bailarina. En el teatro, ya se sabe, todo es forma. Independientemente del sistema actoral que se siga, la manifestación de la forma exterior correcta es la única manera de transmitirle al público las ideas y los sentimientos que preñan una situación o que definen a un personaje. Y Valeria, dada su preparación física, cumple irreprochablemente esa demanda. Por ejemplo, es probable que para este trabajo haya sido muy marcada por la dirección, pero lo importante es que el marcaje no se nota. Su trabajo actoral se desliza con espontaneidad, siempre protegida (como Sandra) en la seguridad que brinda un naturalismo bien asumido. Por lo demás, también alcanza con Sandra los mejores momentos de la puesta en escena a la hora de darle voz a los poemas de Concha Urquiza y tiene el plus de protagonizar uno de los cuadros más vistosos de la obra, el de la versión musicalizada y delicadamente coreografiada del poema Muero porque no muero.
La llama que arde y brilla con más intensidad dura poco tiempo. Y Concha Urquiza vivió tan intensamente que su temprano desenlace, a los 35 años, ahogada en las costas de Ensenada, no es tan sorprendente después de todo.
Perdura el misterio. ¿Accidente? ¿Crimen? ¿Suicidio? Pero lo extraordinario con esta mujer nacida en Morelia en 1910 es la precocidad y la pasión con la que se lanzó a cada una de sus búsquedas y ocupaciones a lo largo de siete lustros de existencia. Transitó del ensayo al guionismo y la poesía, fue de la burocracia a la docencia, del comunismo a la religión y de los excesos de la vida bohemia a la austeridad del retiro conventual.
Es importante distinguir, en todos estos giros de veleta, el denominador que les da sentido. Ese denominador existe y vale la pena tenerlo en cuenta.
En una de sus novelas, el escritor y teólogo británico C. S. Lewis nos ha legado esta frase luminosa: “Los dioses no nos hablarán cara a cara hasta que nosotros mismos tengamos un rostro”. Este fue el afán que dictó todos los bandazos, contrastes y requiebros en la vida de Concha Urquiza: la búsqueda de su propio rostro, que a fin de cuentas no es sino la progresiva construcción de ese rostro a cada paso que se da. Y es muy significativo que esta mujer haya emprendido tan personal Odisea en los tiempos en los que el México que salía de la Revolución hacía lo mismo: ensayar y construir su nuevo rostro.
A su vez, el teatro, cuando no es comercio, es siempre rebelde e inédito. Construye un rostro. Y por eso es siempre una experiencia política.
Alucinada cumple esta alta exigencia. Lo político atraviesa sus metáforas. Más allá de su lirismo intimista, el texto de Rascón Banda y las audacias conceptuales en la dirección de Daniela Parra explicitan una posición de género, una actitud vital y una declaración de principios pero, eso sí: sin hacer panfleto.
La lección es vieja. Nos la legó Kant en sus Críticas a la razón. Siempre es más revelador prestarle atención a la excepción que a la norma, porque de la excepción se aprende más. “La excepción confirma la regla” porque la pone a prueba: si la regla no es capaz de explicarla, entonces la regla es falsa y hay que reformularla.
De modo que al elegir llevar a escena la vida de una mujer fuera de serie, tan asombrosa por la potencia de su poesía y tan inquietante por sus muchas e imperfectas contradicciones, el equipo de Alucinada está levantando su voz coral para romper estereotipos y poner a prueba cuanto solemos dar por sentado en torno a lo femenino, a lo numinoso (es decir, al numen: a lo sagrado sin dogma) y a la búsqueda de identidad.
Al reflexionar y procurar una forma novísima y personal de manifestar todo esto, Alucinada está haciendo política y la hace de la manera correcta. No arenga ni hace proselitismo o discurso social. Su fuerza política está en su capacidad metafórica. Le basta ser una pieza teatral artísticamente buena para conseguirlo.