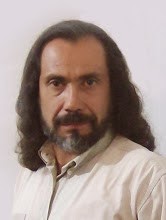“Una de las ventajas de esta auto publicación y venta a través de Amazon.com –añade– será que en poco tiempo (alrededor de un mes) el libro estará también disponible en formato electrónico, es decir, que podrá ser "bajado" a la computadora, al iPad (cualquier tablet) o al teléfono celular (iphone, android, etc.) a través de la aplicación Kindle, a un menor precio y sin costo de envío, claro está”.
“Una de las ventajas de esta auto publicación y venta a través de Amazon.com –añade– será que en poco tiempo (alrededor de un mes) el libro estará también disponible en formato electrónico, es decir, que podrá ser "bajado" a la computadora, al iPad (cualquier tablet) o al teléfono celular (iphone, android, etc.) a través de la aplicación Kindle, a un menor precio y sin costo de envío, claro está”.
 |
Adrián Rentería Marroquín, titular
del Departamento de Artes Visuales
|
 |
Ana Olivia Robles Vega, a
Relaciones Públicas.
|
 |
Bizmarck Izquierdo Rodrìguez,
el nuevo secretario particular
|
 |
| Diana María Villar Michel, en la gerencia de la Osidem |
 |
| Fernando Ortiz fue ratificado en el departamento de teatro |
 |
Fernando López Alanís a la Dir.
de Educación y formación
|
 |
Iván Olguín a Documentación
e investigación de las artes
|
 |
| Gerardo Ascencio, al Depto. de Atención a la Diversidad |
 |
Juan Guerrero a la dirección
del Museo del Estado
|
 |
Karina Reyes permanece en
Recursos Financieros
|
 |
Luis E. Murguía, en el Centro
de las Artes en Zamora
|
Relación con municipios
 |
Paula C. Silva a Vinculación
e integración cultural
|
 |
| Teresa Fernández al Depto. de Restauración de obras de arte |
 |
Rafael Vitela Herrera sigue
en Recursos Humanos.
|
 |
Raúl Olmos a Promoción y
Fomento cultural
|
El boletín detalla que “los nombramientos del día de hoy dan cumplimiento del artículo 11 del Acuerdo Emergente de Austeridad del Gobierno del Estado de Michoacán, que señala que las plazas de confianza que permanezcan vacantes después del 30 de abril, quedarán congeladas”.
Los funcionarios son:
Francisco Rodríguez Oñate (director del Museo de Arte Colonial). Derli Romero Cerna (Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita). Carlos Padilla García (Departamento de Vinculación con el Sistema Educativo). Rafael Vitela (Recursos Humanos). Teresa Fernández (Departamento de restauración de obras de arte). Paula Cristina Silva (Vinculación e integración cultural). Eugenia Sovuietina Soria (Vinculación con municipios). Luis E. Murguía (Centro Regional de las Artes, en Zamora). Karina Reyes (departamento de Recursos Financieros). Juan Guerrero (Museo del Estado). Fernando López Alanís (Dirección de educación y formación cultural). Gerardo Ascencio (departamento de atención a la diversidad cultural). Iván Olguín (Centro de documentación e investigación de las artes). Adrián Rentería (Artes Visuales). Bizmarck Izquierdo (Secretaría particular). Fernando Ortiz (departamento de teatro). Diana María Villar (gerencia de la Osidem). Ana Olivia Robles (Relaciones Públicas) y Raúl Olmos (Promoción y Fomento Cultural).
El fracaso del vehemente proceso para constituir una Ley de Cultura en Michoacán es probablemente el mejor ejemplo de ese problema: demasiadas prisas para articular los contenidos del documento; demasiados cocineros echando a perder la sopa; demasiados disimulos para incluir en las mesas de trabajo a representantes de ONG’s acomodados a modo, que no eran sino corifeos del gobierno al que supuestamente debían servir de contrapeso; demasiadas presiones al congreso en el cabildeo para aprobar el proyecto y, sobre todo, demasiados tirones y golpes bajos entre facciones (durante y después de concluida la iniciativa), así como desacuerdos y falta de continuidad entre la gestión lazarista y la de Godoy Rangel. El resultado de todo eso fue que el bienintencionado y ambicioso esfuerzo por generar un marco jurídico para el fomento a la cultura se concretó en el papel, pero en los hechos sucumbió a manos de las disputas políticas entre las tribus del partido amarillo. Hoy, vuelvo la mirada a ese episodio, busco sus resultados y, por mucho que duela, es como si no hubiera pasado absolutamente nada.
Por lo demás, el más caro error fue de perspectiva: los mayores esfuerzos se invirtieron en mirar hacia afuera, en traer vistosos espectáculos y en fortalecer un circuito cada vez más numeroso de festivales (como el internacional de cine), con el objetivo de crear atractivos capaces de fortalecer el movimiento turístico hacia Morelia y algunas otras ciudades, colaborando así a fortalecer la economía. La estrategia no es mala en sí misma… pero le faltó su contraparte: el diseño de programas y acciones bien articulados para fortalecer la formación de creadores o para gestionar verdaderas redes y otras plataformas capaces de poner a circular alternativas de preparación, documentación, diálogo e intercambio de experiencias entre creadores a nivel estatal. En este sentido, propuestas como la red comunitaria de gestión cultural emprendida por la dirección de Formación y Educación de la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) figuran sólo de membrete; no operan con la disciplina ni el rigor prometidos ni hay una coordinación eficaz que vaya más allá del mero clientelismo político (es decir, del mero cultivo y acopio de aliados).
Este asunto de crear condiciones para una formación y una retroalimentación artística sanas sigue siendo, con toda probabilidad, el pendiente de más urgencia en la agenda de un organismo como la Secum.
Propiciar escenarios para el desarrollo de las comunidades artísticas en municipios, comunidades y en la mismísima capital del Estado es, por ejemplo, la única forma de contribuir a que el mito de “Morelia-ciudad-culta” deje de ser una simple pose, pues lo cierto es que, aunque la ciudad de las canteras rosas presume de contar con mucha actividad cultural de corte local, lo que nadie dice es que la mayor parte de esa actividad es incipiente, tibia o, de plano, mediocre. Lo vemos continuamente en los conciertos, tertulias, exposiciones, representaciones escénicas y otros programas de la cartelera regular. Trabajar a favor de la calidad con los creadores de casa es la mejor inversión a la que se puede apostar.
Y, nuevamente, en este tema, la desidia de las dos administraciones perredistas recientes fue antológica. Tuvieron todo para mejorar los escenarios de la cultura en un sentido amplísimo… y dejaron pasar la oportunidad sin el menor remordimiento. Lo que es peor: en más de una ocasión se comportaron como los más consumados especuladores de derecha. Ahí queda, como botón de muestra, su coqueteo con los círculos cercanos a Carlos Slim y la forma en que se sacaron de la manga y armaron con palitos un modelo de infraestructura cultural tan esnob como el Centro Cultural Clavijero.
Al llegar al momento presente, todo lo anterior tiene que medirse con los criterios generales con los que el actual gobierno pondera a la cultura. Para el proyecto faustista (lo vimos durante su desempeño municipal y se confirma en la plataforma de campaña que presentó como candidato a gobernador), las prioridades culturales son eminentemente turísticas: se trata, fundamentalmente, de fortalecer el circuito de festivales anuales (el del torito de petate, el de cine, el de música, el de órgano, el de la mariposa Monarca, etcétera... casi a razón de uno por mes) con el fin de tener en movimiento una agenda de atractivos que abarque todo el año y garantice la afluencia de visitantes.
La lógica de esta forma de actuar, ya lo comenté líneas arriba, no es mala. Se le apuesta a que los visitantes captados por estos festivales, luego de cumplir sus citas con los eventos, tienen que hacer algo con su tiempo libre: consumir en antros, restaurantes, tiendas, mercados, transporte y hospedaje.
El razonamiento es mercadotécnicamente perfecto… aunque también tiene puntos flacos: el más delicado es que esta derrama de divisas no es equitativa. Casi todo el pastel queda en manos de un círculo muy cerrado de prestadores de servicios que monopolizan los espacios mejor cotizados y los más promovidos (en el caso de Morelia se trata de ciertos puntos muy precisos del centro histórico y la zona comercial del oriente). Pocas migajas quedan para todos los demás, que son la mayoría.
Pero la cultura no es algo que se pueda tasar con la balanza del verdulero y el peor defecto de la estrategia descrita es que reduce la cultura a la dimensión de lo vendible: un mero objeto de consumo, un atractivo, es decir, pura imagen.
A nadie debe sorprender, por otro lado, que las cosas sean así. Ya vimos que así fueron con el mismísimo PRD y es indudable que igual ocurriría si el PAN estuviera o hubiera estado en el poder. Desde hace unos buenos veinte años las ideologías que distinguían a la derecha, a la izquierda y al centro (esa obsoleta geometría política) se han ido diluyendo, remplazadas por los intereses y las normas del mercado, que son mucho más simples y unilaterales. Es uno de los principales efectos de la marea neoliberal. El problema es que, en tales condiciones, las barreras de fondo desaparecen y el resultado es que las transiciones entre PRI y PAN, entre PAN y PRD o entre PRD y PRI ya no son más que el ciclo de una misma serpiente. Su mero cambio de piel.
En sus dos lustros en el poder, la izquierda michoacana así lo demostró: resultaron un puñado de burócratas y funcionarios que se declaraban más o menos socialmente conscientes, pero que más allá de las palabras, ya en el terreno de los hechos, no actuaron sino como una bola de burgueses ansiosos de mantener un status y de preservarse bien comidos, bien vestidos y económicamente satisfechos.
Vale. En febrero pasado, durante el acto de toma de protesta del nuevo titular de la Secretaría de Cultura de Michoacán, Marco Antonio Aguilar Cortés, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa aseguró que en esa dependencia se seguirán las principales líneas de su gobierno: “honradez, profesionalismo y amor por Michoacán”.A su vez, el nuevo funcionario ha asegurado, en una entrevista con el periodista Erick Alba, que el tema de las redes culturales, así como el de la formación artística, serán pilares de su administración.
Suena bien. Habrá que ver. Ahora el secretario debe terminar de familiarizarse con su nueva responsabilidad y rodearse de un equipo confiable y eficaz. Buena parte de ese equipo ya ha sido configurado y hay de todo: desde pseudo intelectuales que, apoltronados en su pequeño Olimpo, esperaron sentados y calladitos a ver pasar el cadáver del gobierno anterior, pero cobrando puntualmente la quincena en su papel de “asesores” (al fin y al cabo que ellos siempre saben acomodarse), hasta innumerables hijos de ese burocratismo que recluta profesionales frustrados, se beneficia del presupuesto público, aprovecha el poder de disposición y usa las oficinas para dar empleo a los familiares, afiliados y amigos de quienes tienen una jefatura o simpatizan con la facción gobernante en turno. Entre unos y otros hay también algunos nombramientos y ratificaciones a personajes que saben lo que hacen y tienen experiencia en la administración y la gestión. Fernando Ortiz, al frente del departamento de Teatro, sería uno de estos últimos casos.
Pero en general, todavía priva en la Secum el desorden habitual de esa Tierra de Nadie que recibe a cada nueva administración. El volumen de la grilla, tanto en el equipo en sí como en los primeros tanteos entre Secum y sindicato, anda en sus buenos 130 decibelios (más fuerte de lo recomendable) y dada la carencia de recursos económicos la actividad real del organismo, aquella que no depende de convenios ni gestiones con otras instancias, está por debajo de la línea de flotación.
Al secretario Marco Antonio Aguilar Cortés sólo deseo extenderle desde aquí una recomendación benévola: que tenga cuidado con sus allegados. Hay más de uno, entre ellos, que es como los chivitos: quiere mamar y dar de topes al mismo tiempo. Probablemente no tardará en ubicarlos o en calcular si el riesgo de tenerlos allí es mayor o menor que los beneficios que pueden brindarle.
Mientras, si bien el panorama no es muy halagüeño, habrá que dejar hacer a la nueva administración, pero también estar listos a señalar y cuestionar cuanto sea necesario. Y es que ya tuvimos once años de pesadillas y de engendros insólitos; es suficiente. Es difícil vivir dándole asilo permanente a tanto monstruo.

Y es que la microhistoria de esta niña bien que se ha dedicado a fugarse de sí misma no se limita en absoluto al retrato narcisista de una joven que busca sobrevivir a la fugacidad, sino que a través de los paisajes y personajes con los que Anna interactúa se nos ofrece un retrato amplio y agridulce acerca de las relaciones que se configuran entre el individuo y el espacio público en estos tiempos en los que el espacio virtual (la web) y los espacios confinados destinados al consumo masivo (esos monstruos de impersonalidad llamados centros comerciales) se vienen convirtiendo en nuevos y poderosos paradigmas.
Desde este puto de vista, lo interesante de Anna Pávlova vive en Berlín es la doble lectura que permite. Sus contenidos más obvios, epidérmicos, tienen qué ver efectivamente con la crisis de sentido de las jóvenes generaciones, esas que pretenden hacer de su vida un reventón perpetuo, yendo de una a otra pachanga sin mayor compromiso que el de sobrevivir (de preferencia dormidos) hasta que llega la hora de colarse a la siguiente fiesta. En este tenor, la siguiente reseña da cuenta de los elementos más literales de la cinta de una forma inmejorable: “Música a todo volumen, bebidas, pastillas, paseos, cae la noche, comienza el día, más música a todo volumen y vuelta a empezar. Anna Pavlova vive para salir de festejo, se siente el alma de la fiesta, la que conoce y recorre la noche de Berlín como nadie. Hija de una familia rusa de gran prestigio, dedicada a las artes y de raíces aristocráticas, Anna ha elegido un camino algo más rebelde y bastante más destructivo. Theo Solnik la sigue durante meses y, a veces, interactúa con ella, con un nivel de intimidad que les permite halagarse y reprocharse hasta el punto de llegar a pelearse por dinero. Mientras la cámara esta prendida, se la puede ver de juerga permanente, buscando trabajos temporales que le den algo de dinero para seguir saliendo y contando su historia –los que han sido sus éxitos y también sus penas–. Hasta llega a reflexionar acerca de la sociedad alemana, la vida en Europa, sus excesos con el alcohol… sin olvidarse de dedicarle algunas palabras crueles a su abuela materna”.
Más allá de lo anterior, la almendra del filme tiene que ver con esa identidad-nómada con la que personajes de la generación de Anna y aún más jóvenes responden al reto de dialogar con espacios urbanos cada vez más despersonalizados, a los cuales resignifican con sus prácticas, encuentros y ritos de socialización.
Una parte importante de este proceso tiene que ver con la forma en que, en nuestras sociedades actuales, se diluyen los límites entre lo público y lo privado. El tema tiene muchísimas aristas, que pasan por el asunto de los estados policiacos y la “era de la vigilancia”, así como con los efectos de las nuevas tecnologías en materia de cámaras de seguridad e incluso de espectáculos que se transmiten por la red en tiempo real… pero también con las formas inéditas en que las personas ejercen prácticas que trastocan esa delicada frontera entre lo íntimo y lo colectivo a la hora de darle una nueva identidad a los ya multicitados espacios públicos.
Echando mano de los recursos del cine directo a la Wiseman, Theo Solnik se aplica inmejorablemente a recorrer el amplísimo abanico de estas nuevas configuraciones de la realidad, ya en lo luminoso, ya en lo grotesco, y lo hace desde la capital del país que es el ojo del huracán de las grandes contradicciones de la comunidad europea: la Alemania que no termina de conciliar la xenofobia con las legislaciones de integración.
Desde Jurgen Habermas sabemos que somos las personas quienes definimos el sentido del espacio público. Esto sigue siendo así, a pesar de la manera en que los espacios virtuales de actividad humana continúan una expansión que era inimaginable hace apenas treinta años.
Los nuevos paradigmas espaciales no parecen haber significado pérdidas para el uso y consumo del espacio público tradicional, que es el que contribuye a contar una historia común, una herencia, una pertenencia, una identidad, dentro del nuevo panorama de la globalización cultural.

Y si alguien lo bastante suspicaz se pregunta si no hay cierta contradicción entre el quehacer de un hombre dedicado a la venta de imagen para todo tipo de empresas y el rodaje de un documental como este, que cuestiona los efectos de la sobreexplotación del campo por parte de corporativos grandes, medianos y pequeños, la respuesta es: Sí, claro. Pero lo cierto es que Manu Coeman no patea el pesebre o, mejor dicho, lo patea con cortesía, estilo y mucho humor. Estos rasgos están presentes desde el mismo título del filme, que juega con las palabras y trastoca el “love me tender” (“ámame tiernamente”) en “love meatender”. La traducción al español ha logrado conservar el retruécano al pasar del “ámame encarecidamente” al “ámame encarnecidamente”.
El detalle no es menor. En publicidad, el estilo lo es todo y Manu Coeman jamás lo pierde en este metraje de 63 minutos. Por ejemplo: jamás hace una apología de la crueldad a la hora de abordar el sacrificio de los animales. Nunca veremos imágenes explícitas en ese sentido. Por el contrario, el realizador busca y consigue un tono amable, simpático y positivo que, entre otros recursos, echa mano de la animación tradicional 2D para ilustrar el discurso del documental.
La película está llena de datos duros: cifras, estadísticas e incluso denuncias, la más fuerte de las cuales tiene que ver con el asesinato de campesinos miserables en Brasil, a manos de gatilleros contratados por trasnacionales que acaparan parcelas y zonas de pastoreo a inmediaciones del Amazonas. La legislación carioca –explica el filme– permite en ciertas circunstancias que quien desforeste un terreno y lo trabaje se convierta en su legítimo propietario. A fin de aprovechar esta oportunidad (pues lo terrenos son muy baratos), los latifundistas llevan por delante a sus ganaderos con todo y hatos… pero también con pistoleros que, llegado el caso, se ocupan de ponerle una solución definitiva y radical al problema de la competencia.
De modo –dice la película– que cuando alguien se lleva a la boca un buen pedazo de T-bone o de bistec en cualquier restaurante de Bélgica, Francia u otros países, esa carne de exportación, aparte de otros inconvenientes, está manchada con sangre humana.Por lo demás, Ámame encarnecidamente se ocupa de muy diversos problemas: entre ellos lo insostenible del actual modelo de sobreexplotación del campo, las crueles condiciones en que se cría a cerdos, vacas y gallinas, así como el daño que se provoca a los animales, al medio ambiente y a nosotros, los consumidores, a causa de la forma en que se sustituyen sus alimentos tradicionales por productos para la ceba y la engorda.
La exposición que ofrece el documental alterna entrevistas y capta el quehacer de todo tipo de especialistas, ganaderos retirados, pequeños y medianos empresarios, activistas y estrellas del pop que han abrazado la causa ecológica (el ex Beatle Paul McCartney por delante), en un recorrido que pasa por Francia, Bélgica, Brasil, Gran Bretaña, la India, Senegal y México.
Ámame encarnecidamente se estrenó el año pasado en la televisión belga. La estrella que ha acompañado al filme tiene mucho que ver con la manera en que su director evita el sombrío y a veces amarillista “mea culpa” clásico en los documentales de denuncia y procura, en cambio, la pro-actividad con su público en los mejores términos. Un ejemplo de esta intención lo da una de las entrevistadas, al final de la película, cuando habla sucintamente de la necesidad de modificar nuestros hábitos de consumo para ser capaces de llevarnos a la panza, no un filete lleno de estrés, toxinas y manipulaciones de todo tipo, sino un buen pedazo de “carne feliz”. ¿Una boutade? Así es. Pero es el lenguaje de los tiempos que corren.
Para concluir les comparto algo que probablemente nadie más les dirá. Un problema de este filme, rodado en 2011, es que se parece muchísimo a un documental previo: Global Warming: Meat, the truth (Países Bajos, 2007; dirigen Karen Soeters y Gertjan Zwanikken), no sólo por su contenido, que en más de un caso cita cifras y parámetros idénticos, sino por su tratamiento… dibujos animados incluidos. El director Manu Coeman logra, eso sí, mayor elegancia y ludismo que el del citado documental predecesor, así como un discurso más ágil y sintético, aunque lo cierto es que la mitad de su chamba ya estaba hecha. Digamos que tomó el hábito prestado pero, dado el antecedente, aún le falta confirmarnos si realmente tiene al monje. Tendremos que aguardar sus siguientes filmes (Coeman ha afirmado que piensa reducir su trabajo publicitario para realizar más cine) a fin de comprobarlo.Por lo pronto, les dejo este enlace que conduce al filme Global Warming: Meat, the truth, alojado en el portal de Youtube en HD. Esta versión on line de la película ofrece subtítulos en alemán, inglés y eslovaco, pero con la función BETA, asequible en la barra inferior del video, también es posible subtitular manualmente al español.
Vuelven a Cannes Michel
Franco y Carlos Reygadas
 Un plano del filme Post Tenebras, Lux (Después de las tinieblas, la luz), con el que Carlos Reygadas vuelve a la competencia oficial de Cannes.
Un plano del filme Post Tenebras, Lux (Después de las tinieblas, la luz), con el que Carlos Reygadas vuelve a la competencia oficial de Cannes.El director mexicano Carlos Reygadas competirá en la próxima edición del Festival de Cannes, en mayo, por la Palma de Oro con su filme Post tenebras, lux, según anunció este jueves la organización del evento cinematográfico. Reygadas ya estuvo en Cannes en 2010, cuando participó con un corto en el filme colectivo Revolución.
Ahora, la película de Reygadas es una de las 22 que intentarán hacerse con el premio más importante de este evento cinematográfico, entre ellas, Moonrise Kingdom, de Wes Anderson; Cosmopolis,de David Cronenberg; The angels´ share, de Ken Loach; Vous N´avez Encore Rien Vu, de Alain Resnais; On the road de Walter Salles y Thérèse Desqueyroux de Claude Miller.
Mientras tanto, el cineasta mexicano Michel Franco también estará presente en la sección Una cierta Mirada con el filme Después de Lucía. Franco también tiene experiencia en el festival de cine francés, donde en 2010 exhibió Daniel y Ana, en la Quincena de Realizadores, una de las secciones paralelas del evento de Cannes.
Post Tenebras Lux
Conaculta, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía compartió lo anterior en un comunicado de prensa en el que detalla, a la letra:
Post Tenebras, Lux, (Después de las tinieblas, la luz) cuenta la historia de Juan y su joven familia, retratando su vida en el campo de México. Ahí disfrutan y sufren un mundo que entiende la vida de otra forma. Juan se pregunta si estos mundos se complementan o, en realidad, luchan inconscientemente por eliminarse el uno al otro.
Con su tercera participación en competencia oficial, Reygadas ganó en 2007 el premio del Jurado con su película Stellet Licht (Luz silenciosa). Asimismo, en 2002 con Japón, fue seleccionado en la Quincena de realizadores.
"Me siento muy agradecido con el Festival de Cannes por haber invitado a Post Tenebras, Lux lo que contribuye a lograr una mayor difusión internacional de la película. Espero poder estrenarla en México en otoño. Y una felicitación a mi colega Michel Franco que irá a Un Certain Regard" afirmó Reygadas.
Después de Lucía
Después de Lucía, narra la historia de Roberto quien enviudó y ha descuidado a su hija Alejandra de quince años. Sumido en su depresión decide mudarse a la ciudad de México. En la nueva escuela, la chica tolerará en silencio abusos emocionales, sexuales y humillaciones de todo tipo con tal de no llevar problemas a casa. Padre e hija se separan cada vez más, la violencia está presente en todos los aspectos de sus vidas.
Michel Franco fue seleccionado por segunda ocasión en Cannes, ya que en 2009 participó con su película Daniel y Ana en la Quincena de Realizadores.
Para Franco Despúes de Lucía habla sobre la violencia que se vive cotidianamente en las escuelas, en la calle, en entornos laborales y familiares “estoy seguro de que la participación en la selección oficial de Cannes, ayudará a que tenga una mayor distribución en México y a nivel internacional. Lo más importante de la selección, es que me anima a seguir escribiendo y filmando películas, estoy muy emocionado” y continuó diciendo “soy un admirador del cine de Carlos Reygadas, espero poder ver su nueva película en el festival.”
En total, México ha ganado 19 premios en Cannes, entre los que se encuentran películas como Los olvidados, Macario, El héroe, Luz silenciosa, El violín, el cortometraje Ver llover y, recientemente, Año Bisiesto, ganadora de la primera "Cámara de Oro" para el cine mexicano. El Festival de Cannes se celebrará del 16 al 27 de mayo.

Para facilitarles la vida he editado el calendario oficial de Ambulante 2012 en Morelia. Las dos imágenes de este post han sido tomadas del programa de mano de la gira de documentales. Dando un click en ellas se obtiene una imagen ampliada y legible.
Para los interesados en conocer las reseñas oficiales de los títulos de este año, les dejo también la liga para que bajen el programa de mano completo. El enlace directo para descargar el programa de mano en formato PDF está aquí
Por cierto, en la imagen de abajo, en el apartado correspondiente al dìa 26 de abril, notarán una errata obvia: en Morelia no existe ningún Cinépolis Centro Magno: ese complejo se localiza en la capital oaxaqueña. El lapsus no tiene mayor problema, alude a Cinépolis Morelia centro.


La risueña realización
Abuelita Lo-Fi (Islandia/Dinamarca, 2011. Dirigen K. B. Kristjánsdóttir, O. Jónsson, e I. Birgisdóttir) g Sábado 21, 19:00 horas, Auditorio José Rubén Romero g Domingo 22, 18:00 horas, Museo del Dulce.
Bienvenidos a la casa de la abuelita más locochona y emprendedora de Islandia, en el noreste europeo; una amable ancianita que, ya octogenaria, en los últimos diez años se ha ido transformando en una figura de culto dentro de la música pop de aquel país.
Armada tan sólo con un vetusto teclado Casio de allá por el neolítico, implementos de cocina, juguetes, aparatos electrodomésticos, sonidos de su entorno (de la batidora a las aspas del helicóptero o el arrullo de las palomas), tecnología informática y una candorosa creatividad despojada de cualquier pudor, esta risueña mujer ha hecho realidad el más amable de los sueños del Siglo XXI: desde la comodidad de su hogar se ha transformado en una prolífica compositora que a partir del año 2001 ha grabado unas 600 melodías y canciones recopiladas en casi sesenta álbumes. Algunos de estos trabajos han tenido el honor de inspirar a artistas como Björk, Slow Bolw, Sigur Rós y Múm.
Su nombre es Sigridur Níelsdóttir y protagoniza un documental absolutamente jocoso, ligero e inspirador: Abuelita Lo-Fi, con el que la gira Ambulante inauguró esta noche de jueves sus actividades en Morelia.
Inscrito dentro de la sección Observatorio, en la que figuran títulos que plantean formas alternativas de advertir y plasmar realidades, Abuelita Lo-Fi (Amma Lo-Fi, 2011, de los incipientes cineastas Istín Björk Kristjánsdóttir, Orri Jónsson e Ingibjörg Birgisdóttir dirigiendo al alimón) es un filme que se concentra en registrar el proceso creativo de esta mujer de la tercera edad y en jugar mucho con las posibilidades visuales. Varias animaciones y collages inspirados en dibujos y diseños realizados por la propia Sigridur Níelsdóttir sazonan el metraje de apenas 62 minutos y acompañan canciones, melodías y anécdotas.
Fríamente visto, el filme es apenas otra historia de éxito. El retrato fugaz de una triunfadora. Digamos, un largo pero ameno comercial. El material nunca nos dará, por ejemplo, una semblanza amplia y significativa de la historia de esta mujer. Se limita a mostrar unos cuantos episodios de su vida (como su estancia de ocho años en Sudamérica o el más significativo de sus amores) y el resto del tiempo se va en ocurrencias… muy simpáticas, para qué negarlo, pero nada más.
El resultado es un fresco muy ameno y entretenido, pero no tan sustancioso como cabría esperar… especialmente si uno considera que el filme ha sido emprendido con tomas registradas a lo largo de un proceso de ocho años.
Entre los puntos a favor del filme se encuentra su nostálgico pero eficaz rodaje en antiquísimos formatos de 16 mm y súper-8, para ir a tono con la generación a la que pertenece la protagonista (quien es mitad danesa y mitad alemana), así como el desenfado del discurso, que no aspira a mayores pretensiones. Este último rasgo se puede extender muy bien la música compuesta por la insólita abuelita, que en lo general elabora piezas pop pegajosas y machaconas, atractivas por el timbre de sus no menos insólitos “instrumentos”.
Una película entretenida, que nos muestra a una mujer cuya vida cotidiana tiene algunos rasgos tan divertidos e insólitos como la música que compone y cuyo mayor atractivo, para el cual las palabras sobran, es el cautivador y permanente brillo de su mirada. Una película documental que roba corazones… aunque al cerebro le quede a deber.

Posteriormente, a partir del viernes, las proyecciones se extenderán por una semana y tendrán como sedes, aparte de Cinépolis centro, la Escuela Popular de Bellas Artes plantel centro histórico, el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS), el Museo del dulce, el teatro José Rubén Romero y dos universidades: la Vasco de Quiroga y la Universidad de Morelia (UdeM), así como el Tecnológico de Monterrey campus Morelia. A estas sedes se añaden dos foros en la vecina comunidad de Pátzcuaro: el Antiguo Colegio Jesuita y la videoteca Isabel Soto la Marina.
Dos nuevas secciones se suman este año a las diez con las que ya contaba el festival: Ambulante 3D y Ambulante reflexiones. La primera de ellas, dicen los organizadores, “explora las posibilidades de la tecnología y la versatilidad del documental”. Lo cierto es que los títulos que abren esta sección han sido realizados por dos de los mayores cineastas alemanes: Werner Herzog (de quien se exhibe La cueva de los sueños olvidados) y Wim Wenders (del que se estrena el documental Pina, inspirado en coreografías de Pina Bausch, puestas en escena con la colaboración de los bailarines del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, quienes se formaron con la renombrada artista fallecida en el verano del 2009). Ambos títulos, sobra decirlo, son de visita obligatoria. Aquí abajo dejo el tráiler oficial del filme Pina.
El resto de las secciones de este año se distribuye de la siguiente manera:
ENFOQUE. Un bloque de reflexión temática que este año se titula Utopías: el impulso de las ideas. Lo conforman siete títulos (Araya, Los cosechadores y yo, Isla de las flores, Lebenswelt, Línea roja, Mundo remoto, salvaje y azul, así como Pesadilla perfumada), que se relacionan con el pensamiento utópico y su potencial de transformación. De acuerdo al programa, los contenidos de esta sección operan este año como la idea articuladora de las demás secciones.
DEDAZO. Aquí se exhiben los documentales más aplaudidos, celebrados y votados por el gran público. No siempre serán los mejores, pero sí los más populares. Esta sección incluye esta vez seis títulos: Anna Pavlova vive en Berlín, The Arbor, La balada de Genesis y Lady Jaye, Bombay Beach, La gente vs. George Lucas y Tiroteo.
PULSOS. Un escaparate para la producción documental realizada en México. Incluye seis títulos de los que sobresale señeramente el documental Cuates de Australia. Los demás materiales (varios vistos ya en el Festival Internacional de Cine de Morelia en 2011), son Florería y edecanes, Lecciones para una guerra, Ríos de hombres, Silvestre Pantaleón y El Velador.
OBSERVATORIO. Sección dedicada a documentales que plantean formas alternativas de advertir y plasmar realidades. Incluye seis títulos, entre ellos el que esta noche abre las proyecciones: Abuelita Lo-fi. En los días siguientes se exhibirán Acción lenta, Bajo nieve, Bosque irreal, Tabloide y ¡Vivan las antípodas!
DICTATOR’S CUT. Documentales que exploran distintos aspectos de los derechos humanos y promueven la reflexión. Los seis títulos de este año son: Cinco cámaras rotas, No es una película, Ámame encarnecidamente, Reportero, Sobreviviendo al progreso y Urbanizado
INJERTO. Esta es la sección experimental de Ambulante, que este año se dedica al tema El espacio de las afecciones y propone una revisión del momento creado a partir de la proyección cinematográfica: un espacio-tiempo específico, resultado del proceso compartido entre audiencia/observador y artista, que potencía de manera efectiva y afectiva nuestra percepción de la realidad, tanto como cambia/transforma/trastoca la idea que tenemos de nosotros mismos. Figuran trabajos de Maja Borg, Pat O’Neill, el antológico John Price, Ben Russell, John Smith y el dúo Melanie Smith & Rafael Ortega.
SONIDERO. He aquí el lado musiquero de Ambulante. Para esta ocasión vienen seis títulos: George Harrison: viviendo en el mundo material, LCD Soundsystem: cállate y toca los éxitos, The Libertines: no hay testigos inocentes, Una noche en el 67, Le Tigre: Who Took the Bomp? y Los viajes de A Tribe Called Quest
AMBULANTITO. Sección creada como punto de entrada a distintas realidades a través del cine, creando un espacio de encuentro para niños. Los títulos que incluye son: Migrópolis, Botella, La película de animales, Cuatro ojos, En Calle, Hermanito, Me dicen Breakstein y Anne voladora.
RESTROSPECTIVA. Un espacio que este año se le dedica al polifacético artista carioca Arthur Omar, cuya obra constituye una de las más sólidas influencias en la cultura audiovisual brasileña.
AMBULANTE REFLEXIONES. Nueva sección presentada por Cuauhtémoc Moctezuma; un espacio que busca generar un cuestionamiento crítico y constructivo de la sociedad en temas relevantes como el medio ambiente y la educación. Con ese fin se realizarán diversos encuentros con reconocidos ponentes, que tendrán lugar después de la proyección de algunos documentales que abordan estos temas.
IMPERDIBLES. Sección de actividades y presentaciones especiales creada hace un año, se consolida como una de las más importantes e incluye una serie de eventos diversos. En Morelia, en colaboración con el CMMAS, se presenta Antropotrip, un documental experimental en vivo, que nos muestra la vida cotidiana en Tijuana.
Lo anterior resume en lo general la propuesta de Ambulante en su gira de este año. Estoy en la cobertura.
EN VIDEO
Teatro realista, el bello texto de Bouchard es un verdadero diamante cuyas facetas más finas se pierden por una puesta en escena más plana de lo conveniente y por personajes que aún no alcanzan una construcción sólida y profunda. Recién estrenado en marzo, el trabajo tiene la oportunidad de calentarse y crecer a lo largo de una temporada que se extenderá hasta mayo entrante. Mientras tanto, aquí se da cuenta de la cuarta función, celebrada el pasado 17 de marzo en el auditorio Silvestre Revueltas de la Escuela Popular de Bellas Artes.
Ambientada en el pueblito quebequense de Saint-Ludger de Milot, en 1965, Las musas huérfanas habla en principio de la forma en que estos cuatro hermanos han sobrellevado el desamparo de su orfandad. Las tres hermanas mujeres y el hermano varón (poéticamente feminizado al portar los atuendos de la madre ausente), representan, cada uno, las desviaciones ocasionadas por la desaparición de la progenitora: las posibilidades fallidas de distintas alternativas de maternidad.
Conforme avanza la historia, aparece y cobra fuerza el segundo tema, el de la mentira, porque el encuentro de estos hijos de la ausencia los va a obligar a “enmendar la plana” y a develarse verdades que fueron ocultas hasta entonces con la idea de “proteger” a la menor de las hijas, Isabel.
En el inter, la dramaturgia nos irá mostrando la naturaleza de cada uno de los personajes. Sus muletas esenciales, su cuota de dolor. Así conoceremos al Luc que idealiza a la imagen materna equiparándola con cierta reina de España que sostuvo una conmovedora comunicación epistolar con un hijo distante y que además se esfuerza por asimilarse a la sombra maternal portando sus vestidos. Descubriremos la esterilidad de Catalina, que a pesar de sus muchos amantes ha sido incapaz de engendrar un hijo y cuya maternidad fracasada se vuelca en la sobreprotección que le dedica a la menor de sus hermanas. Veremos, en fin, a la hombruna Natalia, oficial del ejército cuyo lesbianismo es, en sí mismo, una negación de la maternidad.
Queda, finalmente, la pequeña Isabel, eterna refugiada de libros, enciclopedias y diccionarios; la niña que toca el piano, que hace preguntas a las que pocos responden y cuya candidez termina por dar un giro extremo en el desenlace de la obra, como réplica insólita pero inevitable a tantos engaños y autoengaños.
Un gran texto, insisto, porque hace de cada uno de sus personajes entidades multidimensionales, de matices muy finos, pero al que la dirección de actores, –por ahora– no alcanza a cumplirle a la hora de bordar los catetos del abandono, del desengaño y de la redención.
He aquí, pues, a un par de ruinas humanas tan despojadas de todo que carecen incluso de cualquier disfraz. Son lo que son: ella una sombra larga, él una mecha corta, los dos acotados por la desolación de un triste y umbroso departamento que a él le sirve de refugio y al que ella quisiera llamar “hogar”.
Nunca sabremos sus nombres. Sólo podremos reconocerlo a él como la bestia (Armando Serrato), dedicado permanentemente a pintar su raya y a denigrar a su compañera (Raiza C. Robles) [“La casera dijo que no quiere a nadie más en esta casa y menos a ti con tu… cosa”. “¿Eso dijo?” “¡Lo puso en el contrato! (…): la cláusula siete dice ‘No bestias, no criaturas y no perras’ ”]. Mientras, la criatura es una entidad invisible pero muy presente en el discurso: el hijo de tres años de la mujer, siempre recluido en la cocina.
De modo que nuestros personajes, pobres como ratas, son un par de sobrevivientes. No sólo de la miseria como algo material y cotidiano, sino de una agotada relación de dos años que está a punto de cerrar su telón.
Esta es la circunstancia de la que parten las acciones de una pieza demoledora, distribuida en tres o cuatro cuadros y en la que la limpia dirección de Diego Montero Vargas (quien ha comprendido el texto extraordinariamente bien) hace que la crueldad roce el virtuosismo.
La solución escenográfica para este trabajo es uno de sus puntos fuertes. El departamento donde discurre toda la anécdota es un espacio sombrío y despojado. Un retrete y un catre son todo el mobiliario. Un retrete que nos recuerda continuamente que cuanto vemos es una enorme purga; un catre que nunca es la cama generosa del descanso y de los amantes, sino el lecho donde yacen los locos y los enfermos. Los personajes van de uno a otro, siempre muy cerca del público, desde una configuración de teatro-arena. Todo se ha dispuesto para generar una atmósfera de desamparo. En el piso, a la Dogville (Lars Von Trier, 2003) se ha establecido con tiza el perímetro del departamento; los mismos trazos operan también como el plano de la inalcanzable casita de interés social a la que aspiran los personajes en distintos momentos.
De lo demás hay poco qué decir porque todo opera, ensambla y está en su sitio. Como los dos actores han hecho su tarea a conciencia, en el escenario hay personajes absolutamente reales y, en consecuencia, el ritmo de la puesta discurre sin el menor contratiempo. Luminotecnia y música acotan sin ilustrar ni sobreexplicar y todo el trabajo ha sido configurado para concentrar la atención en el ejercicio actoral, que sabe responder al desafío.
Luego de un año de preparación y de una temporada de funciones que comenzó en julio del año pasado, Bestias criaturas y perras se presentó durante las jornadas dedicadas al Día Mundial del Teatro en el foro La Bodega. Una experiencia galvanizante, con dos personajes impecablemente construidos por los actores Raiza Carolina Robles Aceves y Armando Serrato Martínez.
La puesta en escena nació como un ejercicio escolar para aprobar la materia de Dirección II en la licenciatura de teatro de la Escuela Popular de Bellas Artes (EPBA); fue el proyecto final de montaje de Raiza Robles como actriz y de Diego Montero como director en 2011, con el que egresaron del octavo semestre de la carrera. A partir de su estreno intramuros, la obra ha estado en permanente movimiento; ha viajado a Querétaro, a San Luis Potosí y ha participado en distintos festivales.
Original del dramaturgo tapatío Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio (Legom), Bestias, criaturas y perras es la obra que, hace una década, lo hizo de un nombre y de un lugar en el teatro nacional. La pieza es uno de los textos dramáticos más importantes de la escena mexicana del siglo XXI porque le abrió la puerta a un movimiento que enfoca su mirada en los bajos fondos y hace suyas las vidas de los parias, los desarraigados y los distintos; todos esos a los que el sistema suele clasificar como mexicanos “en pobreza extrema” o etiquetar como “grupos vulnerables” y a los que nadie voltea a ver dos veces. Descendiendo a los abismos de la pirámide social y otorgándole voz a quienes allí subsisten, Legom ha puesto en el escenario las parcelas más extremas y dolorosas de nuestra realidad: aquellas en las que el desamparo es tan absoluto que no cabe el menor disimulo. Esto es importante: digamos que las disfuncionalidades ambientadas entre personajes de la clase media o de familias pudientes tienen siempre la coartada del maquillaje o de la caricatura, que pueden atenuar su verdadera monstruosidad e incluso darle cierta dignidad; aquí, en cambio, todo está tan despojado, tan en bruto, tan en directo, que no es posible ningún velo que mitigue la sordidez de cuanto ocurre. Hasta el humor (un humor que no fluye a partir de intenciones fársicas, sino de un retrato fiel a los giros, retruécanos y dobles sentidos del caló popular de barrio y a cierta forma de sarcasmo cruel) opera como un mecanismo de desnudamiento. Es una dramaturgia sin concesiones.
El amor es el gran tema de Bestias, criaturas y perras. Un amor enfermo, oscuro y desahuciado. En breve, la pieza se ocupa de una mujer sola y sin perspectivas que con su hijo a cuestas persevera en ser aceptada por un misántropo que, a su vez, es incapaz de comprometerse en una relación, totalmente abandonado de sí mismo.
Ella aspira a un hogar, sueña con una familia, con una casita de interés social. Encadenada a ese deseo visita continuamente a su prospecto y soporta todo, violencia y humillaciones, con un estoicismo casi épico. Al final, sin embargo, la magnitud del rechazo la hace tocar fondo y un giro del azar le permite romper el círculo vicioso y optar por una alternativa.
A su vez, él es un personaje que por debajo de su temperamento hosco e incendiario está profundamente solo. Es una bestia, sí… pero enjaulada. No cuesta mucho descubrir que su ferocidad es un muro de contención para evitar heridas. Echado al olvido (su departamento bien se puede llamar Leteo), su único placer es pasar la tarde a solas, engullendo huevos pasados por agua y viendo el béisbol por la TV.
Lo triste de este personaje es que, en el fondo, también la necesita a ella. Tanto, que lo que más espera es que ella lo resuelva todo. Hay suficientes indicios en el desarrollo de la anécdota para advertir que esta bestia se deja desbarrancar deliberadamente para obligarla a ella a actuar en su lugar y venir en su rescate.
Lo trágico es que, tal como se dan las cosas, entre estos dos personajes y su muy agónica relación va a darse una radical inversión de fuerzas. Conforme avanza la acción la bestia se disminuye y la perra gana seguridad y confianza en sí misma, alcanza a abrirse de nuevo a la vida. Lo que va a quedar al final es una bestia abandonada. Vulnerable y vulnerada. Sola en su orfandad de fiera.